Último sábado o domingo de cada mes, 11:00 (hora de la Ciudad de México). Dirigido a estudiantes de español como lengua extranjera , a partir del nivel B1. Sesión agosto-noviembre 2022: Jorge Luis Borges (Argentina), Juan Rulfo (México), Silvina Ocampo (Argentina) y Gabriel García Márquez (Colombia).
*Esta programación puede tener modificaciones.

Enlace: https://bit.ly/3PfvOh7
ID de reunión: 856 3314 1639
Código de acceso: 410370
La casa de Asterión
Y la reina dio a luz un hijo que se llamó Asterión.
Apolodoro: Biblioteca, III, I
Sé que me acusan de soberbia, y tal vez de misantropía, y tal vez de locura. Tales acusaciones (que yo castigaré a su debido tiempo) son irrisorias. Es verdad que no salgo de mi casa, pero también es verdad que sus puertas (cuyo número es infinito)1 están abiertas día y noche a los hombres y también a los animales. Que entre el que quiera. No hallará pompas mujeriles aquí ni el bizarro aparato de los palacios, pero sí la quietud y la soledad. Asimismo, hallará una casa como no hay otra en la faz de la Tierra. (Mienten los que declaran que en Egipto hay una parecida.) Hasta mis detractores admiten que no hay un solo mueble en la casa. Otra especie ridícula es que yo, Asterión, soy un prisionero. ¿Repetiré que no hay una puerta cerrada, añadiré que no hay una cerradura? Por lo demás, algún atardecer he pisado la calle; si antes de la noche volví, lo hice por el temor que me infundieron las caras de la plebe, caras descoloridas y aplanadas, como la mano abierta. Ya se había puesto el Sol, pero el desvalido llanto de un niño y las toscas plegarias de la grey dijeron que me habían reconocido. La gente oraba, huía, se prosternaba; unos se encaramaban al estilóbato del templo de las Hachas, otros juntaban piedras. Alguno, creo, se ocultó bajo el mar. No en vano fue una reina mi madre; no puedo confundirme con el vulgo; aunque mi modestia lo quiera.
El hecho es que soy único. No me interesa lo que un hombre pueda trasmitir a otros hombres; como el filósofo, pienso que nada es comunicable por el arte de la escritura. Las enojosas y triviales minucias no tienen cabida en mi espíritu, que está capacitado para lo grande; jamás he retenido la diferencia entre una letra y otra. Cierta impaciencia generosa no ha consentido que yo aprendiera a leer. A veces lo deploro porque las noches y los días son largos.
Claro que no me faltan distracciones. Semejante al carnero que va a embestir, corro por las galerías de piedra hasta rodar al suelo, mareado. Me agazapo a la sombra de un aljibe o a la vuelta de un corredor y juego a que me buscan. Hay azoteas desde las que me dejo caer, hasta ensangrentarme. A cualquier hora puedo jugar a estar dormido, con los ojos cerrados y la respiración poderosa. (A veces me duermo realmente, a veces ha cambiado el color del día cuando he abierto los ojos). Pero de tantos juegos el que prefiero es el de otro Asterión. Finjo que viene a visitarme y que yo le muestro la casa. Con grandes reverencias le digo: Ahora volvemos a la encrucijada anterior o Ahora desembocamos en otro patio o Bien decía yo que te gustaría la canaleta o Ahora verás una cisterna que se llenó de arena o Ya verás cómo el sótano se bifurca. A veces me equivoco y nos reímos buenamente los dos.
No sólo he imaginado esos juegos; también he meditado sobre la casa. Todas las partes de la casa están muchas veces, cualquier lugar es otro lugar. No hay un aljibe, un patio, un abrevadero, un pesebre; son catorce (son infinitos) los pesebres, abrevaderos, patios, aljibes. La casa es del tamaño del mundo; mejor dicho, es el mundo. Sin embargo, a fuerza de fatigar patios con un aljibe y polvorientas galerías de piedra gris he alcanzado la calle y he visto el templo de las Hachas y el mar. Eso no lo entendí hasta que una visión de la noche me reveló que también son catorce (son infinitos) los mares y los templos. Todo está muchas veces, catorce veces, pero dos cosas hay en el mundo que parecen estar una sola vez: arriba, el intrincado Sol; abajo, Asterión. Quizá yo he creado las estrellas y el Sol y la enorme casa, pero ya no me acuerdo.
Cada nueve años entran en la casa nueve hombres para que yo los libere de todo mal. Oigo sus pasos o su voz en el fondo de las galerías de piedra y corro alegremente a buscarlos. La ceremonia dura pocos minutos. Uno tras otro cae sin que yo me ensangriente las manos. Donde cayeron, quedan, y los cadáveres ayudan a distinguir una galería de las otras. Ignoro quiénes son, pero sé que uno de ellos profetizó, en la hora de su muerte, que, alguna vez llegaría mi redentor. Desde entonces no me duele la soledad, porque sé que vive mi redentor y al fin se levantará sobre el polvo. Si mi oído alcanzara todos los rumores del mundo, yo percibiría sus pasos. Ojalá me lleve a un lugar con menos galerías y menos puertas. ¿Cómo será mi redentor?, me pregunto. ¿Será un toro o un hombre? ¿Será tal vez un toro con cara de hombre? ¿O será como yo?
El Sol de la mañana reverberó en la espada de bronce. Ya no quedaba ni un vestigio de sangre.
– ¿Lo creerás, Ariadna? -dijo Teseo-. El minotauro apenas se defendió.
(En El Aleph, 1949)
Obras destacadas: Fervor de Buenos Aires (1923), Historia de la eternidad (1936), Ficciones (1944), Otras inquisiciones (1952).
Guía de lectura
Enlace:
Enlace: https://bit.ly/3zQk4Mh
ID de reunión: 829 9565 6551
Código de acceso: 830881
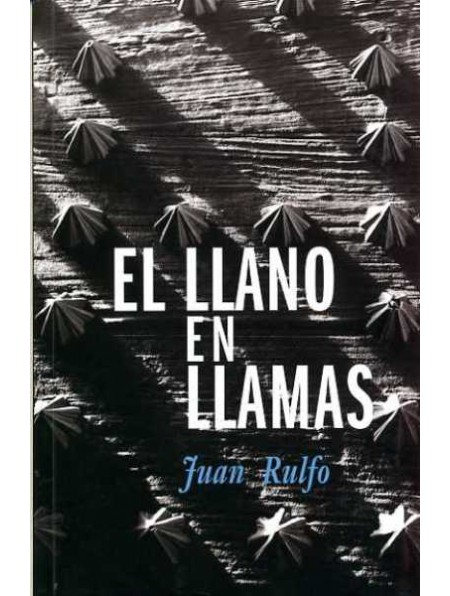
Acuérdate
Acuérdate de Urbano Gómez, hijo de don Urbano, nieto de Dimas, aquél que dirigía las pastorelas y que murió recitando el “rezonga ángel maldito” cuando la época de la gripe. De esto hace ya años, quizá quince. Pero te debes acordar de él. Acuérdate que le decíamos “el Abuelo” por aquello de que su otro hijo, Fidencio Gómez, tenía dos hijas muy juguetonas: una prieta y chaparrita, que por mal nombre le decían la Arremangada, y la otra que era rete alta y que tenía los ojos zarcos y que hasta se decía que ni era suya y que por más señas estaba enferma del hipo. Acuérdate del relajo que armaba cuando estábamos en misa y que a la mera hora de la Elevación soltaba un ataque de hipo, que parecía como si estuviera riendo y llorando a la vez, hasta que la sacaban fuera y le daban tantita agua con azúcar y entonces se calmaba. Esa acabó casándose con Lucio Chico, dueño de la mezcalera que antes fue de Librado, río arriba, por donde está el molino de linaza de los Teódulos.
Acuérdate que a su madre le decían la Berenjena porque siempre andaba metida en líos y de cada lío salía con un muchacho. Se dice que tuvo su dinerito, pero se lo acabó en los entierros, pues todos los hijos se le morían recién nacidos y siempre les mandaba cantar alabanzas, llevándolos al panteón entre música y coros de monaguillos que cantaban “hosannas” y “glorias” y la canción esa de “ahí te mando, Señor, otro angelito”. De eso se quedó pobre, porque le resultaba caro cada funeral, por eso de las canelas que les daba a los invitados del velorio. Sólo le vivieron dos, el Urbano y la Natalia, que ya nacieron pobres y a los que ella no vio crecer, porque se murió en el último parto que tuvo, ya de grande, pegada a los cincuenta años.
La debes haber conocido, pues era muy discutidora y cada rato andaba en pleito con las vendedoras en la plaza del mercado porque le querían dar muy caros los jitomates, pegaba gritos y decía que la estaban robando. Después, ya pobre, se le veía rondando entre la basura, juntando rabos de cebolla, ejotes ya sancochados y alguno que otro cañuto de caña “para que se les endulzara la boca a sus hijos”. Tenía dos, como ya te digo, que fueron los únicos que se le lograron. Después no se supo ya de ella.
Ese Urbano Gómez era más o menos de nuestra edad, apenas unos meses más grande, muy bueno para jugar a la rayuela y para las trácalas. Acuérdate que nos vendía clavellinas y nosotros se las comprábamos, cuando lo más fácil era ir a cortarlas al cerro. Nos vendía mangos verdes que se robaba del mango que estaba en el patio de la escuela y naranjas con chile que compraba en la portería a dos centavos y que luego nos las revendía a cinco. Rifaba cuanta porquería y media traía en el bolso: canicas ágata, trompos y zumbadores y hasta mayates verdes, de esos a los que se les amarra un hilo en una pata para que no vuelen muy lejos. Nos traficaba a todos, acuérdate.
Era cuñado de Nachito Rivero, aquel que se volvió tonto a los pocos días de casado y que Inés, su mujer, para mantenerse tuvo que poner un puesto de tepache en la garita del camino real, mientras Nachito se vivía tocando canciones todas refinadas en una mandolina que le prestaban en la peluquería de don Refugio.
Y nosotros íbamos con Urbano a ver a su hermana, a bebernos el tepache que siempre le quedábamos a deber y que nunca le pagábamos, porque nunca teníamos dinero. Después hasta se quedó sin amigos, porque todos al verlo, le sacábamos la vuelta para que no fuera a cobrarnos.
Quizá entonces se vio malo, o quizá ya era de nacimiento.
Lo expulsaron de la escuela antes del quinto año, porque lo encontraron con su prima la Arremangada jugando a marido y mujer detrás de los lavaderos, metidos en un aljibe seco. Lo sacaron de las orejas por la puerta grande entre el risón de todos, pasándolo por una fila de muchachos y muchachas para avergonzarlo. Y él pasó por allí, con la cara levantada, amenazándolos a todos con la mano y como diciendo: “Ya me las pagarán caro”.
Y después a ella, que salió haciendo pucheros y con la mirada raspando los ladrillos, hasta que ya en la puerta soltó el llanto; un chillido que se estuvo oyendo toda la tarde como si fuera un aullido de coyote.
Sólo que te falle mucho la memoria, no te has de acordar de eso.
Dicen que su tío Fidencio, el del molino, le arrimó una paliza que por poco y lo deja parálisis, y que él, de coraje, se fue del pueblo.
Lo cierto es que no lo volvimos a ver sino cuando apareció de vuelta aquí convertido en policía. Siempre estaba en la plaza de armas, sentado en la banca con la carabina entre las piernas y mirando con mucho odio a todos. No hablaba con nadie. No saludaba a nadie. Y si uno lo miraba, él se hacía el desentendido como si no conociera a la gente.
Fue entonces cuando mató a su cuñado, el de la mandolina. Al Nachito se le ocurrió ir a darle una serenata, ya de noche, poquito después de las ocho y cuando las campanas todavía estaban tocando el toque de Ánimas. Entonces se oyeron los gritos y la gente que estaba en la Iglesia rezando el rosario salió a la carrera y allí los vieron: al Nachito defendiéndose patas arriba con la mandolina y al Urbano mandándole un culatazo tras otro con el máuser, sin oír lo que le gritaba la gente, rabioso, como perro del mal. Hasta que un fulano que no era ni de por aquí se desprendió de la muchedumbre y fue y le quitó la carabina y le dio con ella en la espalda, doblándolo sobre la banca del jardín donde se estuvo tendido.
Allí lo dejaron pasar la noche. Cuando amaneció se fue. Dicen que antes estuvo en el curato y que hasta le pidió la bendición al padre cura, pero que él no se la dio.
Lo detuvieron en el camino. Iba cojeando, y mientras se sentó a descansar llegaron a él. No se opuso. Dicen que él mismo se amarró la soga en el pescuezo y que hasta escogió el árbol que más le gustaba para que lo ahorcaran.
Tú te debes acordar de él, pues fuimos compañeros de escuela y lo conociste como yo.
(En El llano en llamas, 1953)
Obras destacadas: Pedro Páramo (1955), El gallo de oro (1980).
Guía de lectura
Enlace: shorturl.at/BCNUW
ID de reunión: 890 4347 3004
Código de acceso: 582141

Las invitadas
Para las vacaciones de invierno, los padres de Lucio habían planeado un viaje al Brasil. Querían mostrar a Lucio el Corcovado, el Pan de Azúcar, Tiyuca y admirar de nuevo los paisajes a través de los ojos del niño.
Lucio enfermó de rubéola: esto no era grave, pero «con esa cara y brazos de sémola», como decía su madre, no podía viajar.
Resolvieron dejarlo a cargo de una antigua criada, muy buena. Antes de partir recomendaron a la mujer que para el cumpleaños del niño, que era en esos días, comprara una torta con velas, aunque no fueran a compartirla sus amiguitos, que no asistirían a la fiesta por el inevitable miedo al contagio.
Con alegría, Lucio se despidió de sus padres: pensaba que esa despedida lo acercaba al día del cumpleaños, tan importante para él. Prometieron los padres traerle del Brasil, para consolarlo, aunque no tuvieran de qué consolarlo, un cuadro con el Corcovado, hecho con alas de mariposas, un cortaplumas de madera con un paisaje del Pan de Azúcar, pintado en el mango, y un anteojito de larga vista, donde podría ver los paisajes más importantes de Río de Janeiro, con sus palmeras, o de Brasilia, con su tierra roja.
El día consagrado, en la esperanza de Lucio, a la felicidad tardó en llegar. Vastas zonas de tristeza empañaron su advenimiento, pero una mañana, para él tan diferente de otras mañanas, sobre la mesa del dormitorio de Lucio brilló por fin la torta con seis velas, que había comprado la criada, cumpliendo con las instrucciones de la dueña de casa. También brilló, en la puerta de entrada, una bicicleta nueva, pintada de amarillo, regalo dejado por los padres.
Esperar cuando no es necesario es indignante; por eso la criada quiso celebrar el cumpleaños, encender las velas y saborear la torta a la hora del almuerzo, pero Lucio protestó, diciendo que vendrían sus invitados por la tarde.
—Por la tarde la torta cae pesada al estómago, como la naranja que por la mañana es de oro, por la tarde de plata y por la noche mata. No vendrán los invitados —dijo la criada—. Las madres no los dejarán venir, de miedo al contagio. Ya se lo dijeron a tu mamá.
Lucio no quiso entender razones. Después de la riña, la criada y el niño no se hablaron hasta la hora del té. Ella durmió la siesta y él miró por la ventana, esperando
A las cinco de la tarde golpearon a la puerta. La criada fue a abrir, creyendo que era un repartidor o un mensajero. Pero Lucio sabía quién golpeaba. No podían ser sino ellas, las invitadas. Se alisó el pelo en el espejo, se mudó los zapatos, se lavó las manos. Un grupo de niñas impacientes, con sus respectivas madres, estaba esperando.
—Ningún varón entre estos invitados. ¡Qué extraño! —exclamó la criada—. ¿Cómo te llamas? —preguntó a una de las niñas que se le antojó más simpática que las otras.
—Me llamo Livia.
Simultáneamente las otras dijeron sus nombres y entraron.
—Señoras, hagan el favor de pasar y de sentarse —la criada dijo a las señoras, que obedecieron en el acto.
Lucio se detuvo en la puerta del cuarto. ¡Ya parecía más grande! Una por una, mirándolas en los ojos, mirándoles las manos y los pies, dando un paso hacia atrás para verlas de arriba abajo, saludó a las niñas.
Alicia llevaba un vestido de lana, muy ceñido, y un gorro tejido con punto de arroz, de esos antiguos, que están a la moda. Era una suerte de viejita, que olía a alcanfor. De sus bolsillos caían, cuando sacaba su pañuelo, bolitas de naftalina, que recogía y que volvía a guardar. Era precoz, sin duda, pues la expresión de su cara demostraba una honda preocupación por cuanto hacían alrededor de ella. Su preocupación provenía de las cintas del pelo que las otras niñas tironeaban y de un paquete que traía apretado entre sus brazos y del cual no quería desprenderse. Este paquete contenía un regalo de cumpleaños. Un regalo que el pobre Lucio jamás recibiría.
Livia era exuberante. Su mirada parecía encenderse y apagarse como la de esas muñecas que se manejan con pilas eléctricas. Tan exuberante como cariñosa, abrazó a Lucio y lo llevó a un rincón, para decirle un secreto: el regalo que le traía. No necesitaba de ninguna palabra para hablar; este detalle desagradable para cualquiera que no fuera Lucio, en ese momento, parecía una burla para los demás. En un diminuto paquete, que ella misma desenvolvió, pues no podía soportar la lentitud con que Lucio lo desenvolvería, había dos muñecos toscos imantados que se besaban irresistiblemente en la boca, estirando los cuellos, cuando estaban a determinada distancia el uno del otro. Durante un largo rato, la niña mostró a Lucio cómo había que manejar los muñecos, para que las posturas fueran más perfectas o más raras. Dentro del mismo paquetito había también una perdiz que silbaba y un cocodrilo verde. Los regalos o el encanto de la niña cautivaron totalmente la atención de Lucio, que desatendió al resto de la comitiva, para esconderse en un rincón de la casa con ellos.
Irma, que tenía los puños, los labios apretados, la falda rota y las rodillas arañadas, enfurecida por el recibimiento de Lucio, por su deferencia por los regalos y por la niña exuberante que susurraba en los rincones, golpeó a Lucio en la cara con una energía digna de un varón, y no contenta con eso rompió a puntapiés la perdiz y el cocodrilo, que quedaron en el suelo, mientras las madres de las niñas, unas hipócritas, según lo afirmó la criada, lamentaban el desastre ocurrido en un día tan importante.
La criada encendió las velas de la torta y corrió las cortinas para que relucieran las luces misteriosas de las llamas. Un breve silencio animó el rito. Pero Lucio no cortó la torta ni apagó las velas como lo exige la costumbre. Ocurrió un escándalo: Milona clavó el cuchillo y Elvira sopló las velas.
Ángela, que estaba vestida con un traje de organdí lleno de entredoses y de puntillas, era distante y fría; no quiso probar ni un confite de la torta, ni siquiera mirarla, porque en su casa, según su testimonio, para los cumpleaños, las tortas contenían sorpresas. No quiso beber la taza de chocolate porque tenía nata y cuando le trajeron el colador, se ofendió y, diciendo que no era una bebita, tiró todo al suelo. No se enteró, o fingió no enterarse, de la riña que hubo entre Lucio y las dos niñas apasionadas (ella era más fuerte que Irma, así lo afirmó), tampoco se enteró del escándalo provocado por Milona y Elvira, porque, según sus declaraciones, sólo los estúpidos asisten a fiestas cursis, y ella prefería pensar en otros cumpleaños más felices.
—¿Para qué vienen a estas fiestas las niñas que no quieren hablar con nadie, que se sientan aparte, que desprecian los manjares preparados con amor? Desde chiquitas son aguafiestas —rezongó la criada ofendida, dirigiéndose a la madre de Alicia.
—No se aflija —contestó la señora—, todas se parecen.
¡Cómo no voy a afligirme! Son unas atrevidas: soplan sobre las velas, cortan la torta sin ser el niño del cumpleaños.
Milona era muy rosada.
—No me da ningún trabajo para hacerla comer —decía la madre, relamiéndose los labios—. No le regale muñecas, ni libros, porque no los mirará. Ella reclama bombones, masas. Hasta el dulce de membrillo ordinario le gusta con locura. Su juego favorito es el de las comiditas.
Elvira era muy fea. Aceitoso pelo negro le cubría los ojos. Nunca miraba de frente. Un color verde, de aceituna, se extendía sobre sus mejillas; padecía del hígado, sin duda. Al ver el único regalo, que había quedado sobre una mesa, lanzó una carcajada estridente.
—Hay que poner en penitencia a las chicas que regalan cosas feas. ¿No es cierto, mamá? —dijo a su madre.
Al pasar frente a la mesa, consiguió barrer con su pelo largo, enmarañado, los dos muñecos, que se besaron en el suelo.
—Teresa, Teresa —llamaban las invitadas.
Teresa no contestaba. Tan indiferente como Ángela, pero menos erguida, apenas abría los ojos. Su madre dijo que tenía sueño: la enfermedad del sueño. Se hace la dormida.
—Duerme hasta cuando se divierte. Es una felicidad, porque me deja tranquila —agregó.
Teresa no era del todo fea; parecía, a veces, hasta simpática, pero era monstruosa si uno la comparaba con las otras niñas. Tenía párpados pesados y papada, que no correspondían a su edad. Por momentos parecía muy buena, pero hay que desengañarse: cuando una de las niñas cayó al suelo por su culpa, no acudió en su ayuda y quedó repantingada en la silla, dando gruñidos, mirando el cielo raso, diciendo que estaba cansada.
«Qué cumpleaños», pensó la criada, después de la fiesta. «Una sola invitada trajo un regalo. No hablemos del resto. Una se comió toda la torta; otra rompió los juguetes y lastimó a Lucio; otra se llevó el regalo que trajo; otra dijo cosas desagradables, que sólo dicen. las personas mayores, y con su cara de pan crudo ni me saludó al irse; otra se quedó sentada en un rincón como una cataplasma, sin sangre en las venas; y otra, ¡Dios me libre!, me parece que se llamaba Elvira, tenía cara de víbora, de mal agüero; pero creo que Lucio se enamoró de una, ¡la del regalo!, sólo por interés. Ella supo conquistarlo sin ser bonita. Las mujeres son peores que los varones. Es inútil.»
Cuando volvieron de su viaje los padres de Lucio, no supieron quiénes fueron las niñas que lo habían visitado para el día de su cumpleaños y pensaron que su hijo tenía relaciones clandestinas, lo que era, y probablemente seguiría siendo, cierto.
Pero Lucio ya era un hombrecito.
(De Las invitadas, 1961)
Obras destacadas: Espacios métricos (1945), Autobiografía de Irene (1948), Las furias y otros cuentos (1959), La torre sin fin (1986).
Guía de lectura

Los funerales de la Mamá Grande
Esta es, incrédulos del mundo entero, la verídica historia de la Mamá Grande, soberana absoluta del reino de Macondo, que vivió en función de dominio durante 92 años y murió en olor de santidad un martes del setiembre pasado, y a cuyos funerales vino el sumo pontífice.
Ahora que la nación sacudida en sus entrañas ha recobrado el equilibrio; ahora que los gaiteros de San Jacinto, los contrabandistas de la Guajira, los arroceros del Sinú, las prostitutas de Guacamayal, los hechiceros de la Sierpe y los bananeros de Aracataca han colgado sus toldos para restablecerse de la extenuante vigilia, y que han recuperado la serenidad y vuelto a tomar posesión de sus estados el presidente de la república y sus ministros y todos aquellos que representaron al poder público y a las potencias sobrenaturales en la más espléndida ocasión funeraria que registren los anales históricos; ahora que el sumo pontífice ha subido a los Cielos en cuerpo y alma, y que es imposible transitar en Macondo a causa de las botellas vacías, las colillas de cigarrillos, los huesos roídos, las latas y trapos y excrementos que dejó la muchedumbre que vino al entierro, ahora es la hora de recostar un taburete a la puerta de la calle y empezar a contar desde el principio los pormenores de esta conmoción nacional, antes de que tengan tiempo de llegar los historiadores.
Hace catorce semanas, después de interminables noches de cataplasmas, sinapismos y ventosas, demolida por la delirante agonía, la Mamá Grande ordenó que la sentaran en su viejo mecedor de bejuco para expresar su última voluntad. Era el único requisito que le hacía falta para morir. Aquella mañana, por intermedio del padre Antonio Isabel, había arreglado los negocios de su alma, y solo le faltaba arreglar los de sus arcas con los nueve sobrinos, sus herederos universales, que velaban en torno al lecho. El párroco, hablando solo y a punto de cumplir cien años, permanecía en el cuarto. Se habían necesitado diez hombres para subirlo hasta la alcoba de la Mamá Grande, y se había decidido que allí permaneciera para no tener que bajarlo y volverlo a subir en el minuto final.
Nicanor, el sobrino mayor, titánico y montaraz, vestido de caqui, botas con espuelas y un revólver calibre 38, cañón largo, ajustado bajo la camisa, fue en busca del notario. La enorme mansión de dos plantas, olorosa a melaza y a orégano, con sus oscuros aposentos atiborrados de arcones y cachivaches de cuatro generaciones convertidas en polvo, se había paralizado desde la semana anterior a la expectativa de aquel momento. En el profundo corredor central, con garfios en las paredes donde en otro tiempo se colgaron cerdos desollados y se desangraban venados en los soñolientos domingos de agosto, los peones dormían amontonados sobre sacos de sal y útiles de labranza, esperando la orden de ensillar las bestias para divulgar la mala noticia en el ámbito de la hacienda desmedida. El resto de la familia estaba en la sala. Las mujeres lívidas, desangradas por la herencia y la vigilia, guardaban un luto cerrado que era una suma de incontables lutos superpuestos. La rigidez matriarcal de la Mamá Grande había cercado su fortuna y su apellido con una alambrada sacramental, dentro de la cual los tíos se casaban con las hijas de las sobrinas, y los primos con las tías, y los hermanos con las cuñadas, hasta formar una intrincada maraña de consanguinidad que convirtió la procreación en un círculo vicioso. Solo Magdalena, la menor de las sobrinas, logró escapar al cerco; aterrorizada por las alucinaciones se hizo exorcizar por el padre Antonio Isabel, se rapó la cabeza y renunció a las glorias y vanidades del mundo en el noviciado de la Prefectura Apostólica. Al margen de la familia oficial y en ejercicio del derecho de pernada, los varones habían fecundado hatos, veredas y caseríos con toda una descendencia bastarda, que circulaba entre la servidumbre sin apellidos a título de ahijados, dependientes, favoritos y protegidos de la Mamá Grande.
La inminencia de la muerte removió la extenuante expectativa. La voz de la moribunda, acostumbrada al homenaje y a la obediencia, no fue más sonora que un bajo de órgano en la pieza cerrada, pero resonó en los más apartados rincones de la hacienda. Nadie era indiferente a esa muerte. Durante el presente siglo, la Mamá Grande había sido el centro de gravedad de Macondo, como sus hermanos, sus padres y los padres de sus padres lo fueron en el pasado, en una hegemonía que colmaba dos siglos. La aldea se fundó alrededor de su apellido. Nadie conocía el origen ni los límites ni el valor real del patrimonio, pero todo el mundo se había acostumbrado a creer que la Mamá Grande era dueña de las aguas corrientes y estancadas, llovidas y por llover, y de los caminos vecinales, los postes del telégrafo, los años bisiestos y el calor, y que tenía además un derecho heredado sobre vida y haciendas. Cuando se sentaba a tomar el fresco de la tarde en el balcón de su casa, con todo el peso de sus vísceras y su autoridad aplastado en su viejo mecedor de bejuco, parecía en verdad infinitamente rica y poderosa, la matrona más rica y poderosa del mundo.
A nadie se le había ocurrido pensar que la Mamá Grande fuera mortal, salvo a los miembros de su tribu, y a ella misma, aguijoneada por las premoniciones seniles del padre Antonio Isabel. Pero ella confiaba en que viviría más de 100 años, como su abuela materna, que en la guerra de 1875 se enfrentó a una patrulla del coronel Aureliano Buendía, atrincherada en la cocina de la hacienda. Solo en abril de este año comprendió la Mamá Grande que Dios no le concedería el privilegio de liquidar personalmente, en franca refriega, a una horda de masones federalistas.
En la primera semana de dolores el médico de la familia la entretuvo con cataplasmas de mostaza y calcetines de lana. Era un médico hereditario, laureado en Montpellier, contrario por convicción filosófica a los progresos de su ciencia, a quien la Mamá Grande había concedido la prebenda de que se impidiera en Macondo el establecimiento de otros médicos. En un tiempo recorría el pueblo a caballo, visitando a los lúgubres enfermos del atardecer, y la naturaleza le concedió el privilegio de ser padre de numerosos hijos ajenos. Pero la artritis le anquilosó en un chinchorro, y terminó por atender a sus pacientes sin visitarlos, por medio de suposiciones, correveidiles y recados. Requerido por la Mamá Grande atravesó la plaza en pijama, apoyado en dos bastones, y se instaló en la alcoba de la enferma. Solo cuando comprendió que la Mamá Grande agonizaba, hizo llevar un arca con pomos de porcelana marcados en latín y durante tres semanas embadurnó a la moribunda por dentro y por fuera con toda suerte de emplastos académicos, julepes magníficos y supositorios magistrales. Después le aplicó sapos ahumados en el sitio del dolor y sanguijuelas en los riñones, hasta la madrugada de ese día en que tuvo que enfrentarse a la disyuntiva de hacerla sangrar por el barbero o exorcizar por el padre Antonio Isabel.
Nicanor mandó a buscar al párroco. Sus diez hombres mejores lo llevaron desde la casa cural hasta el dormitorio de la Mamá Grande, sentado en su crujiente mecedor de mimbre bajo el mohoso palio de las grandes ocasiones. La campanilla del Viático en el tibio amanecer de setiembre fue la primera notificación a los habitantes de Macondo. Cuando salió el sol, la placita frente a la casa de la Mamá Grande parecía una feria rural.
Era como el recuerdo de otra época. Hasta cuando cumplió los 70, la Mamá Grande celebró su cumpleaños con las ferias más prolongadas y tumultuosas de que se tenga memoria. Se ponían damajuanas de aguardiente a disposición del pueblo, se sacrificaban reses en la plaza pública, y una banda de músicos instalada sobre una mesa tocaba sin tregua durante tres días. Bajo los almendros polvorientos donde la primera semana del siglo acamparon las legiones del coronel Aureliano Buendía, se ponían ventas de masato, bollos, morcillas, chicharrones, empanadas, butifarras, caribañolas, pandeyuca, almojábanas, buñuelos, arepuelas, hojaldres, longanizas, mondongos, cocadas, guarapo, entre todo género de menudencias, chucherías, baratijas y cacharros, y peleas de gallos y juegos de lotería. En medio de la confusión de la muchedumbre alborotada, se vendían estampas y escapularios con la imagen de la Mamá Grande.
Las festividades comenzaban la antevíspera y terminaban el día del cumpleaños, con un estruendo de fuegos artificiales y un baile familiar en la casa de la Mamá Grande. Los selectos invitados y los miembros legítimos de la familia, generosamente servidos por la bastardía, bailaban al compás de la vieja pianola equipada con rollos de moda. La Mamá Grande presidía la fiesta desde el fondo del salón, en una poltrona con almohadas de lino, impartiendo discretas instrucciones con su diestra adornada de anillos en todos los dedos. A veces en complicidad con los enamorados, pero casi siempre aconsejada por su propia inspiración, aquella noche concertaba los matrimonios del año entrante. Para clausurar el jubileo, la Mamá Grande salía al balcón adornado con diademas y faroles de papel, y arrojaba monedas a la muchedumbre.
Aquella tradición se había interrumpido, en parte por los duelos sucesivos de la familia, y en parte por la incertidumbre política de los últimos tiempos. Las nuevas generaciones no asistieron sino de oídas a aquellas manifestaciones de esplendor. No alcanzaron a ver a la Mamá Grande en la misa mayor, abanicada por algún miembro de la autoridad civil, disfrutando del privilegio de no arrodillarse ni en el instante de la elevación para no estropear su saya de volantes holandeses y sus almidonados pollerines de olán. Los ancianos recordaban como una alucinación de la juventud los doscientos metros de esteras que se tendieron desde la casa solariega hasta el altar mayor, la tarde en que María del Rosario Castañeda y Montero asistió a los funerales de su padre, y regresó por la calle esterada investida de su nueva e irradiante dignidad, a los 22 años, convertida en la Mamá Grande. Aquella visión medieval pertenecía entonces no solo al pasado de la familia, sino al pasado de la nación. Cada vez más imprecisa y remota, visible apenas en su balcón sofocado entonces por los geranios en las tardes de calor, la Mamá Grande se esfumaba en su propia leyenda. Su autoridad se ejercía a través de Nicanor. Existía la promesa tácita, formulada por la tradición, de que el día en que la Mamá Grande lacrara su testamento, los herederos decretarían tres noches de jolgorios públicos. Pero se sabía asimismo que ella había decidido no expresar su voluntad última hasta pocas horas antes de morir, y nadie pensaba seriamente en la posibilidad de que la Mamá Grande fuera mortal. Solo esa madrugada, despertados por los cencerros del Viático, los habitantes de Macondo se convencieron de que la Mamá Grande no solo era mortal, sino que se estaba muriendo.
Su hora era llegada. En su cama de lienzo, embadurnada de áloes hasta las orejas, bajo la marquesina de polvorienta espumilla, apenas se adivinaba la vida en la tenue respiración de sus tetas matriarcales. La Mamá Grande, que hasta los cincuenta años rechazó a los más apasionados pretendientes, y que fue dotada por la naturaleza para amamantar ella sola a toda su especie, agonizaba virgen y sin hijos. En el momento de la extremaunción, el padre Antonio Isabel tuvo que pedir ayuda para aplicarle los óleos en la palma de las manos, pues desde el principio de su agonía la Mamá Grande tenía los puños cerrados. De nada valió el concurso de las sobrinas. En el forcejeo, por primera vez en una semana, la moribunda apretó contra su pecho la mano constelada de piedras preciosas, y fijó en las sobrinas su mirada sin color, diciendo: “Salteadoras.” Luego vio al padre Antonio Isabel en indumentaria litúrgica y al monaguillo con los instrumentos sacramentales, y murmuró con una convicción apacible: “Me estoy muriendo.” Entonces se quitó el anillo con el Diamante Mayor y se lo dio a Magdalena, la novicia, a quien correspondía por ser la heredera menor. Aquel era el final de una tradición: Magdalena había renunciado a su herencia en favor de la Iglesia.
Al amanecer, la Mamá Grande pidió que la dejaran a solas con Nicanor para impartir sus últimas instrucciones. Durante media hora, con perfecto dominio de sus facultades, se informó de la marcha de los negocios. Hizo formulaciones especiales sobre el destino de su cadáver, y se ocupó por último de las velaciones. “Tienes que estar con los ojos abiertos”, dijo. “Guarda bajo llave todas las cosas de valor, pues mucha gente no viene a los velorios sino a robar.” Un momento después, a solas con el párroco, hizo una confesión dispendiosa, sincera y detallada, y comulgó más tarde en presencia de los sobrinos. Entonces fue cuando pidió que la sentaran en el mecedor de bejuco para expresar su última voluntad.
Nicanor había preparado, en veinticuatro folios escritos con letra muy clara, una escrupulosa relación de sus bienes. Respirando apaciblemente, con el médico y el padre Antonio Isabel por testigos, la Mamá Grande dictó al notario la lista de sus propiedades, fuente suprema y única de su grandeza y autoridad. Reducido a sus proporciones reales, el patrimonio físico se reducía a tres encomiendas adjudicadas por Cédula Real durante la Colonia, y que, con el transcurso del tiempo, en virtud de intrincados matrimonios de conveniencia, se habían acumulado bajo el dominio de la Mamá Grande. En ese territorio ocioso, sin límites definidos, que abarcaba cinco municipios y en el cual no se sembró nunca un solo grano por cuenta de los propietarios, vivían a título de arrendatarias 352 familias. Todos los años, en vísperas de su onomástico, la Mamá Grande ejercía el único acto de dominio que había impedido el regreso de las tierras al estado: el cobro de los arrendamientos. Sentada en el corredor interior de su casa, ella recibía personalmente el pago del derecho de habitar en sus tierras, como durante más de un siglo lo recibieron sus antepasados de los antepasados de los arrendatarios. Pasados los tres días de la recolección, el patio estaba atiborrado de cerdos, pavos y gallinas, y de los diezmos y primicias sobre los frutos de la tierra que se depositaban allí en calidad de regalo. En realidad, esa era la única cosecha que jamás recogió la familia de un territorio muerto desde sus orígenes, calculado a primera vista en 100 000 hectáreas. Pero las circunstancias históricas habían dispuesto que dentro de esos límites crecieran y prosperaran las seis poblaciones del distrito de Macondo, incluso la cabecera del municipio, de manera que todo el que habitara una casa no tenía más derecho de propiedad del que le correspondía sobre los materiales, pues la tierra pertenecía a la Mamá Grande y a ella se pagaba el alquiler, como tenía que pagarlo el gobierno por el uso que los ciudadanos hacían en las calles.
En los alrededores de los caseríos, merodeaba un número nunca contado y menos atendido de animales herrados en los cuartos traseros con la forma de un candado. Ese hierro hereditario, que más por el desorden que por la cantidad se había hecho familiar en remotos departamentos donde llegaban en verano, muertas de sed, las reses desperdigadas, era uno de los más sólidos soportes de la leyenda. Por razones que nadie se había detenido a explicar, las extensas caballerizas de la casa se habían vaciado progresivamente desde la última guerra civil, y en los últimos tiempos se habían instalado en ellas trapiches de caña, corrales de ordeño, y una piladora de arroz.
Aparte de lo enumerado, se hacía constar en el testamento la existencia de tres vasijas de morrocotas enterradas en algún lugar de la casa durante la guerra de Independencia, que no habían sido halladas en periódicas y laboriosas excavaciones. Con el derecho de continuar la explotación de la tierra arrendada y de percibir los diezmos y primicias y toda clase de dádivas extraordinarias, los herederos recibían un plano levantado de generación en generación, y por cada generación perfeccionado, que facilitaba el hallazgo del tesoro enterrado.
La Mamá Grande necesitó tres horas para enumerar sus asuntos terrenales. En la sofocación de la alcoba, la voz de la moribunda parecía dignificar en su sitio cada cosa enumerada. Cuando estampó su firma, balbuciente, y debajo estamparon la suya los testigos, un temblor secreto sacudió el corazón de las muchedumbres que empezaban a concentrarse frente a la casa, a la sombra de los almendros polvorientos.
Solo faltaba entonces la enumeración minuciosa de los bienes morales. Haciendo un esfuerzo supremo el mismo que hicieron sus antepasados antes de morir para asegurar el predominio de su especie la Mamá Grande se irguió sobre sus nalgas monumentales, y con voz dominante y sincera, abandonada a su memoria, dictó al notario la lista de su patrimonio invisible:
La riqueza del subsuelo, las aguas territoriales, los colores de la bandera, la soberanía nacional, los partidos tradicionales, los derechos del hombre, las libertades ciudadanas, el primer magistrado, la segunda instancia, el tercer debate, las cartas de recomendación, las constancias históricas, las elecciones libres, las reinas de la belleza, los discursos trascendentales, las grandiosas manifestaciones, las distinguidas señoritas, los correctos caballeros, los pundonorosos militares, su señoría ilustrísima, la corte suprema de justicia, los artículos de prohibida importación, las damas liberales, el problema de la carne, la pureza del lenguaje, los ejemplos para el mundo, el orden jurídico, la prensa libre pero responsable, la Atenas sudamericana, la opinión pública, las lecciones democráticas, la moral cristiana, la escasez de divisas, el derecho de asilo, el peligro comunista, la nave del estado, la carestía de la vida, las tradiciones republicanas, las clases desfavorecidas, los mensajes de adhesión.
No alcanzó a terminar. La laboriosa enumeración tronchó su último viaje. Ahogándose en el mare mágnum de fórmulas abstractas que durante dos siglos constituyeron la justificación moral del poderío de la familia, la Mamá Grande emitió un sonoro eructo, y expiró.
Los habitantes de la capital remota y sombría vieron esa tarde el retrato de una mujer de veinte años en la primera página de las ediciones extraordinarias, y pensaron que era una nueva reina de la belleza. La Mamá Grande vivía otra vez la momentánea juventud de su fotografía, ampliada a cuatro columnas y con retoques urgentes, su abundante cabellera recogida a lo alto del cráneo con un peine de marfil, y una diadema sobre la gola de encajes. Aquella imagen, captada por un fotógrafo ambulante que pasó por Macondo a principios de siglo y archivada por los periódicos durante muchos años en la división de personajes desconocidos, estaba destinada a perdurar en la memoria de las generaciones futuras. En los autobuses decrépitos, en los ascensores de los ministerios, en los lúgubres salones de té forrados de pálidas colgaduras, se susurró con veneración y respeto de la autoridad muerta en su distrito de calor y malaria, cuyo nombre se ignoraba en el resto del país hacía pocas horas, antes de ser consagrado por la palabra impresa. Una llovizna menuda cubría de recelo y de verdín a los transeúntes. Las campanas de todas las iglesias tocaban a muerto. El presidente de la república, sorprendido por la noticia cuando se dirigía al acto de graduación de los nuevos cadetes, sugirió al ministro de la guerra, en una nota escrita de su puño y letra en el revés del telegrama, que concluyera su discurso con un minuto de silencio en homenaje a la Mamá Grande.
El orden social había sido rozado por la muerte. El propio presidente de la república, a quien los sentimientos urbanos llegaban como a través de un filtro de purificación, alcanzó a percibir desde su automóvil en una visión instantánea, pero hasta un cierto punto brutal, la silenciosa consternación de la ciudad. Solo permanecían abiertos algunos cafetines de mala muerte, y la Catedral Metropolitana, dispuesta para nueve días de honras fúnebres. En el Capitolio Nacional, donde los mendigos envueltos en papeles dormían al amparo de columnas dóricas y taciturnas estatuas de presidentes muertos, las luces del Congreso estaban encendidas. Cuando el primer mandatario entró a su despacho, conmovido por la visión de la capital enlutada, sus ministros lo esperaban vestidos de tafetán funerario, de pie, más solemnes y pálidos que de costumbre.
Los acontecimientos de aquella noche y las siguientes serían más tarde definidos como una lección histórica. No solo por el espíritu cristiano que inspiró a los más elevados personeros del poder público, sino por la abnegación con que se conciliaron intereses disímiles y criterios contrapuestos, en el propósito común de enterrar un cadáver ilustre. Durante muchos años la Mamá Grande había garantizado la paz social y la concordia política de su imperio, en virtud de los tres baúles de cédulas electorales falsas que formaban parte de su patrimonio secreto. Los varones de la servidumbre, sus protegidos y arrendatarios, mayores y menores de edad, ejercitaban no solo su propio derecho de sufragio, sino también el de los electores muertos en un siglo. Ella era la prioridad del poder tradicional sobre la autoridad transitoria, el predominio de la clase sobre la plebe, la trascendencia de la sabiduría divina sobre la improvisación mortal. En tiempos pacíficos, su voluntad hegemónica acordaba y desacordaba canonjías, prebendas y sinecuras, y velaba por el bienestar de los asociados así tuviera para lograrlo que recurrir a la trapisonda o al fraude electoral. En tiempos tormentosos, la Mamá Grande contribuyó en secreto para armar a sus partidarios, y socorrió en público a sus víctimas. Aquel celo patriótico la acreditaba para los más altos honores.
El presidente de la república no había tenido necesidad de recurrir a sus consejeros para medir el peso de su responsabilidad. Entre la sala de audiencias de Palacio y el patiecito adoquinado que sirvió de cochera a los virreyes, mediaba un jardín interior de cipreses oscuros donde un fraile portugués se ahorcó por amor en las postrimerías de la Colonia. A pesar de su ruidoso aparato de oficiales condecorados, el presidente no podía reprimir un ligero temblor de incertidumbre cuando pasaba por ese lugar después del crepúsculo. Pero aquella noche, el estremecimiento tuvo la fuerza de una premonición. Entonces adquirió plena conciencia de su destino histórico, y decretó nueve días de duelo nacional, y honores póstumos a la Mamá Grande en la categoría de heroína muerta por la patria en el campo de batalla. Como lo expresó en la dramática alocución que aquella madrugada dirigió a sus compatriotas a través de la cadena nacional de radio y televisión, el primer magistrado de la nación confiaba en que los funerales de la Mamá Grande constituyeran un nuevo ejemplo para el mundo.
Tan altos propósitos debían tropezar sin embargo con graves inconvenientes. La estructura jurídica del país, construida por remotos ascendientes de la Mamá Grande, no estaba preparada para acontecimientos como los que empezaban a producirse. Sabios doctores de la ley, probados alquimistas del derecho ahondaron en hermenéuticas y silogismos, en busca de la fórmula que permitiera al presidente de la república asistir a los funerales. Se vivieron días de sobresalto en las altas esferas de la política, el clero y las finanzas. En el vasto hemiciclo del Congreso, enrarecido por un siglo de legislación abstracta, entre óleos de próceres nacionales y bustos de pensadores griegos, la evocación de la Mamá Grande alcanzó proporciones insospechables, mientras su cadáver se llenaba de burbujas en el duro setiembre de Macondo. Por primera vez se habló de ella y se la concibió sin su mecedor de bejuco, sus sopores a las dos de la tarde y sus cataplasmas de mostaza, y se la vio pura y sin edad, destilada por la leyenda.
Horas interminables se llenaron de palabras, palabras, palabras que repercutían en el ámbito de la república, aprestigiadas por los altavoces de la letra impresa. Hasta que alguien dotado de sentido de la realidad en aquella asamblea de jurisconsultos asépticos, interrumpió el blablablá histórico para recordar que el cadáver de la Mamá Grande esperaba la decisión a 40 grados a la sombra. Nadie se inmutó frente a aquella irrupción del sentido común en la atmósfera pura de la ley escrita. Se impartieron órdenes para que fuera embalsamado el cadáver, mientras se encontraban fórmulas, se conciliaban pareceres o se hacían enmiendas constitucionales que permitieran al presidente de la república asistir al entierro.
Tanto se había parlado, que los parloteos transpusieron las fronteras, traspasaron el océano y atravesaron como un presentimiento las habitaciones pontificias de Castelgandolfo. Repuesto de la modorra del ferragosto reciente, el sumo pontífice estaba en la ventana, viendo en el lago sumergirse los buzos que buscaban la cabeza de la doncella decapitada. En las últimas semanas los periódicos de la tarde no se habían ocupado de otra cosa, y el sumo pontífice no podía ser indiferente a un enigma planteado a tan corta distancia de su residencia de verano. Pero aquella tarde, en una sustitución imprevista, los periódicos cambiaron las fotografías de las posibles víctimas por la de una sola mujer de veinte años, señalada con una blonda de luto. “La Mamá Grande”, exclamó el sumo pontífice, reconociendo al instante el borroso daguerrotipo que muchos años antes le había sido ofrendado con ocasión de su ascenso a la Silla de San Pedro. “La Mamá Grande”, exclamaron a coro en sus habitaciones privadas los miembros del Colegio Cardenalicio, y por tercera vez en veinte siglos hubo una hora de desconciertos, sofoquines y correndillas en el imperio sin límites de la cristiandad, hasta que el sumo pontífice estuvo instalado en su larga góndola negra, rumbo a los fantásticos y remotos funerales de la Mamá Grande.
Detrás quedaron los luminosos sembrados de melocotones, la Vía Apia Antica con tibias actrices de cine dorándose en las terrazas sin todavía tener noticias de la conmoción, y después el sombrío promontorio del Castelsantangelo en el horizonte del Tíber. Al crepúsculo los profundos dobles de la Basílica de San Pedro se entreveraron con los bronces cuarteados de Macondo. Desde su toldo sofocante, a través de los caños intrincados y las ciénagas sigilosas que marcaban el límite del Imperio Romano y los hatos de la Mamá Grande, el sumo pontífice oyó toda la noche la bullaranga de los monos alborotados por el paso de las muchedumbres. En su itinerario nocturno la canoa pontificia se había ido llenando de costales de yuca, racimos de plátanos verdes y huacales de gallina, y de hombres y mujeres que abandonaban sus ocupaciones habituales para tentar fortuna con cosas de vender en los funerales de la Mamá Grande. Su santidad padeció esa noche, por primera vez en la historia de la Iglesia, la fiebre de la vigilia y el tormento de los zancudos. Pero el prodigioso amanecer sobre los dominios de la Gran Vieja, la visión primigenia del reino de la balsamina y de la iguana, borraron de su memoria los padecimientos del viaje y lo compensaron del sacrificio.
Nicanor había sido despertado por tres golpes en la puerta que anunciaban el arribo inminente de su santidad. La muerte había tomado posesión de la casa. Inspirados por sucesivas y apremiantes alocuciones presidenciales, por las febriles controversias de los parlamentarios que habían perdido la voz y continuaban entendiéndose por medio de signos convencionales, hombres y congregaciones de todo el mundo se desentendieron de sus asuntos y colmaron con su presencia los oscuros corredores, los atiborrados pasadizos, las asfixiantes buhardas, y quienes llegaron con retardo se treparon y acomodaron del mejor modo en barbacanas, palenques, atalayas, maderámenes y matacanes. En el salón central, momificándose en espera de las grandes decisiones, yacía el cadáver de la Mamá Grande, bajo un estremecido promontorio de telegramas. Extenuados por las lágrimas, los nueve sobrinos velaban el cuerpo en un éxtasis de vigilancia recíproca.
Aún debió el universo prolongar el acecho durante muchos días. En el salón del consejo municipal, acondicionado con cuatro taburetes de cuero, una tinaja de agua filtrada y una hamaca de lampazo, el sumo pontífice padeció un insomnio sudoroso, entreteniéndose con la lectura de memoriales y disposiciones administrativas en las dilatadas noches sofocantes. Durante el día, repartía caramelos italianos a los niños que se acercaban a verlo por la ventana, y almorzaba bajo la pérgola de astromelias con el padre Antonio Isabel, y ocasionalmente con Nicanor. Así vivió semanas interminables y meses alargados por la expectativa y el calor, hasta que Pastor Pastrana se plantó con su redoblante en el centro de la plaza y leyó el bando de la decisión. Se declaraba turbado el orden público, tarrataplán, y el presidente de la república, tarrataplán, disponía de las facultades extraordinarias, tarrataplán, que le permitían asistir a los funerales de la Mamá Grande, tarrataplán, rataplán, plan, plan.
El gran día era venido. En las calles congestionadas de ruletas, fritangas y mesas de lotería, y hombres con culebras enrolladas en el cuello que pregonaban el bálsamo definitivo para curar la erisipela y asegurar la vida eterna; en la placita abigarrada donde las muchedumbres habían colgado sus toldos y desenrollado sus petates, apuestos ballesteros despejaron el paso a la autoridad. Allí estaban, en espera del momento supremo, las lavanderas del San Jorge, los pescadores de perla del Cabo de Vela, los atarrayeros de Ciénega, los camaroneros de Tasajera, los brujos de la Mojana, los salineros de Manaure, los acordeoneros de Valledupar, los chalanes de Ayapel, los papayeros de San Pelayo, los mamadores de gallo de La Cueva, los improvisadores de las Sabanas de Bolívar, los camajanes de Rebolo, los bogas del Magdalena, los tinterillos de Mompox, además de los que se enumeran al principio de esta crónica, y muchos otros. Hasta los veteranos del coronel Aureliano Buendía -el duque de Marlborough a la cabeza, con su atuendo de pieles y uñas y dientes de tigre- se sobrepusieron a su rencor centenario por la Mamá Grande y los de su especie, y vinieron a los funerales, para solicitar del presidente de la república el pago de las pensiones de guerra que esperaban desde hacía sesenta años.
Poco antes de las once, la muchedumbre delirante que se asfixiaba al sol, contenida por una élite imperturbable de guerreros uniformados de dormanes guarnecidos y espumosos morriones, lanzó un poderoso rugido de júbilo. Dignos, solemnes en sus sacolevas y chisteras, el presidente de la república y sus ministros, las comisiones del parlamento, la corte suprema de justicia, el consejo de estado, los partidos tradicionales y el clero, y los representantes de la banca, el comercio y la industria, hicieron su aparición por la esquina de la telegrafía. Calvo y rechoncho, el anciano y enfermo presidente de la república desfiló frente a los ojos atónitos de las muchedumbres que lo habían investido sin conocerlo y que solo ahora podían dar un testimonio verídico de su existencia. Entre los arzobispos extenuados por la gravedad de su ministerio y los militares de robusto tórax acorazado de insignias, el primer magistrado de la nación transpiraba el hálito inconfundible del poder.
En segundo término, en un sereno transcurso de crespones luctuosos, desfilaban las reinas nacionales de todas las cosas habidas y por haber. Por primera vez desprovistas del esplendor terrenal, allí pasaron, precedidas de la reina universal, la reina del mango de hilacha, la reina de la ahuyama verde, la reina del guineo manzano, la reina de la yuca harinosa, la reina de la guayaba perulera, la reina del coco de agua, la reina del frijol de cabecita negra, la reina de 426 kilómetros de sartales de huevos de iguana, y todas las que se omiten por no hacer interminables estas crónicas.
En su féretro con vueltas de púrpura, separada de la realidad por ocho torniquetes de cobre, la Mamá Grande estaba entonces demasiado embebida en su eternidad de formaldehído para darse cuenta de la magnitud de su grandeza. Todo el esplendor con que ella había soñado en el balcón de su casa durante las vigilias del calor se cumplió con aquellas cuarenta y ocho gloriosas en que todos los símbolos de la época rindieron homenaje a su memoria. El propio sumo pontífice, a quien ella imaginó en sus delirios suspendido en una carroza resplandeciente sobre los jardines del Vaticano, se sobrepuso al calor con un abanico de palma trenzada y honró con su dignidad suprema los funerales más grandes del mundo.
Obnubilado por el espectáculo del poder, el populacho no determinó el ávido aleteo que ocurrió en el caballete de la casa cuando se impuso el acuerdo en la disputa de los ilustres, y se sacó el catafalco a la calle en hombros de los más ilustres. Nadie vio la vigilante sombra de gallinazos que siguió al cortejo por las ardientes callecitas de Macondo, ni reparó que al paso de los ilustres estas se iban cubriendo de un pestilente rastro de desperdicios. Nadie advirtió que los sobrinos, ahijados, sirvientes y protegidos de la Mamá Grande cerraron las puertas tan pronto como sacaron el cadáver, y desmontaron las puertas, desenclavaron las tablas y desenterraron los cimientos para repartirse la casa. Lo único que para nadie pasó inadvertido en el fragor de aquel entierro, fue el estruendoso suspiro de descanso que exhalaron las muchedumbres cuando se cumplieron los catorce días de plegarias, exaltaciones y ditirambos, y la tumba fue sellada con una plataforma de plomo. Algunos de los allí presentes dispusieron de la suficiente clarividencia para comprender que estaban asistiendo al nacimiento de una nueva época. Ahora podía el sumo pontífice subir al Cielo en cuerpo y alma, cumplida su misión en la tierra, y podía el presidente de la república sentarse a gobernar según su buen criterio, y podían las reinas de todo lo habido y por haber casarse y ser felices y engendrar y parir muchos hijos, y podían las muchedumbres colgar sus toldos según su leal modo de saber y entender en los desmesurados dominios de la Mamá Grande, porque la única que podía oponerse a ello y tenía suficiente poder para hacerlo había empezado a pudrirse bajo una plataforma de plomo. Solo faltaba entonces que alguien recostara un taburete en la puerta para contar esta historia, lección y escarmiento de las generaciones futuras, y que ninguno de los incrédulos del mundo se quedara sin conocer la noticia de la Mamá Grande, que mañana miércoles vendrán los barrenderos y barrerán la basura de sus funerales, por todos los siglos de los siglos.
(En Los funerales de la Mamá Grande, 1962)
Enlace: https://bit.ly/3ws5HNa
ID de reunión: 875 7598 9666
Código de acceso: 789029
Obras destacadas: La hojarasca (1955), El coronel no tiene quien le escriba (1961), Cien años de soledad (1967), El amor en los tiempos del cólera (1985), El general en su laberinto (1989).
Guía de lectura
