*Este programa del Club de lectura 2023 puede tener modificaciones.

Título del cuento: «El fin» (1944)
Autor: Jorge Luis Borges (Argentina, 1899-1986)
Día de encuentro: 26 de febrero
Hora: 10:00 (hora de Ciudad de México)

El hombre que desembarcó en Buenos Aires en 1871 se llamaba Johannes Dahlmann y era pastor de la Iglesia evangélica; en 1939, uno de sus nietos, Juan Dahlmann, era secretario de una biblioteca municipal en la calle Córdoba y se sentía hondamente argentino. Su abuelo materno había sido aquel Francisco Flores, del 2 de infantería de línea, que murió en la frontera de Buenos Aires, lanceado por indios de Catriel: en la discordia de sus dos linajes, Juan Dahlmann (tal vez a impulso de la sangre germánica) eligió el de ese antepasado romántico, o de muerte romántica. Un estuche con el daguerrotipo de un hombre inexpresivo y barbado, una vieja espada, la dicha y el coraje de ciertas músicas, el hábito de estrofas del Martín Fierro, los años, el desgano y la soledad, fomentaron ese criollismo algo voluntario, pero nunca ostentoso. A costa de algunas privaciones, Dahlmann había logrado salvar el casco de una estancia en el Sur, que fue de los Flores: una de las costumbres de su memoria era la imagen de los eucaliptos balsámicos y de la larga casa rosada que alguna vez fue carmesí. Las tareas y acaso la indolencia lo retenían en la ciudad. Verano tras verano se contentaba con la idea abstracta de posesión y con la certidumbre de que su casa estaba esperándolo, en un sitio preciso de la llanura. En los últimos días de febrero de 1939, algo le aconteció.
Ciego a las culpas, el destino puede ser despiadado con las mínimas distracciones. Dahlmann había conseguido, esa tarde, un ejemplar descabalado de Las Mil y Una Noches de Weil; ávido de examinar ese hallazgo, no esperó que bajara el ascensor y subió con apuro las escaleras; algo en la oscuridad le rozó la frente, ¿un murciélago, un pájaro? En la cara de la mujer que le abrió la puerta vio grabado el horror, y la mano que se pasó por la frente salió roja de sangre. La arista de un batiente recién pintado que alguien se olvidó de cerrar le habría hecho esa herida. Dahlmann logró dormir, pero a la madrugada estaba despierto y desde aquella hora el sabor de todas las cosas fue atroz. La fiebre lo gastó y las ilustraciones de Las Mil y Una Noches sirvieron para decorar pasadillas. Amigos y parientes lo visitaban y con exagerada sonrisa le repetían que lo hallaban muy bien. Dahlmann los oía con una especie de débil estupor y le maravillaba que no supieran que estaba en el infierno. Ocho días pasaron, como ocho siglos. Una tarde, el médico habitual se presentó con un médico nuevo y lo condujeron a un sanatorio de la calle Ecuador, porque era indispensable sacarle una radiografía. Dahlmann, en el coche de plaza que los llevó, pensó que en una habitación que no fuera la suya podría, al fin, dormir. Se sintió feliz y conversador; en cuanto llegó, lo desvistieron; le raparon la cabeza, lo sujetaron con metales a una camilla, lo iluminaron hasta la ceguera y el vértigo, lo auscultaron y un hombre enmascarado le clavó una aguja en el brazo. Se despertó con náuseas, vendado, en una celda que tenía algo de pozo y, en los días y noches que siguieron a la operación pudo entender que apenas había estado, hasta entonces, en un arrabal del infierno. El hielo no dejaba en su boca el menor rastro de frescura. En esos días, Dahlmann minuciosamente se odió; odió su identidad, sus necesidades corporales, su humillación, la barba que le erizaba la cara. Sufrió con estoicismo las curaciones, que eran muy dolorosas, pero cuando el cirujano le dijo que había estado a punto de morir de una septicemia, Dahlmann se echó a llorar, condolido de su destino. Las miserias físicas y la incesante previsión de las malas noches no le habían dejado pensar en algo tan abstracto como la muerte. Otro día, el cirujano le dijo que estaba reponiéndose y que, muy pronto, podría ir a convalecer a la estancia. Increíblemente, el día prometido llegó.
A la realidad le gustan las simetrías y los leves anacronismos; Dahlmann había llegado al sanatorio en un coche de plaza y ahora un coche de plaza lo llevaba a Constitución. La primera frescura del otoño, después de la opresión del verano, era como un símbolo natural de su destino rescatado de la muerte y la fiebre. La ciudad, a las siete de la mañana, no había perdido ese aire de casa vieja que le infunde la noche; las calles eran como largos zaguanes, las plazas como patios. Dahlmann la reconocía con felicidad y con un principio de vértigo; unos segundos antes de que las registraran sus ojos, recordaba las esquinas, las carteleras, las modestas diferencias de Buenos Aires. En la luz amarilla del nuevo día, todas las cosas regresaban a él.
Nadie ignora que el Sur empieza del otro lado de Rivadavia. Dahlmann solía repetir que ello no es una convención y que quien atraviesa esa calle entra en un mundo más antiguo y más firme. Desde el coche buscaba entre la nueva edificación, la ventana de rejas, el llamador, el arco de la puerta, el zaguán, el íntimo patio.
En el hall de la estación advirtió que faltaban treinta minutos. Recordó bruscamente que en un café de la calle Brasil (a pocos metros de la casa de Yrigoyen) había un enorme gato que se dejaba acariciar por la gente, como una divinidad desdeñosa. Entró. Ahí estaba el gato, dormido. Pidió una taza de café, la endulzó lentamente, la probó (ese placer le había sido vedado en la clínica) y pensó, mientras alisaba el negro pelaje, que aquel contacto era ilusorio y que estaban como separados por un cristal, porque el hombre vive en el tiempo, en la sucesión, y el mágico animal, en la actualidad, en la eternidad del instante.
A lo largo del penúltimo andén el tren esperaba. Dahlmann recorrió los vagones y dio con uno casi vacío. Acomodó en la red la valija; cuando los coches arrancaron, la abrió y sacó, tras alguna vacilación, el primer tomo de Las Mil y Una Noches. Viajar con este libro, tan vinculado a la historia de su desdicha, era una afirmación de que esa desdicha había sido anulada y un desafío alegre y secreto a las frustradas fuerzas del mal.
A los lados del tren, la ciudad se desgarraba en suburbios; esta visión y luego la de jardines y quintas demoraron el principio de la lectura. La verdad es que Dahlmann leyó poco; la montaña de piedra imán y el genio que ha jurado matar a su bienhechor eran, quién lo niega, maravillosos, pero no mucho más que la mañana y que el hecho de ser. La felicidad lo distraía de Shahrazad y de sus milagros superfluos; Dahlmann cerraba el libro y se dejaba simplemente vivir.
El almuerzo (con el caldo servido en boles de metal reluciente, como en los ya remotos veraneos de la niñez) fue otro goce tranquilo y agradecido.
Mañana me despertaré en la estancia, pensaba, y era como si a un tiempo fuera dos hombres: el que avanzaba por el día otoñal y por la geografía de la patria, y el otro, encarcelado en un sanatorio y sujeto a metódicas servidumbres. Vio casas de ladrillo sin revocar, esquinadas y largas, infinitamente mirando pasar los trenes; vio jinetes en los terrosos caminos; vio zanjas y lagunas y hacienda; vio largas nubes luminosas que parecían de mármol, y todas estas cosas eran casuales, como sueños de la llanura. También creyó reconocer árboles y sembrados que no hubiera podido nombrar, porque su directo conocimiento de la campaña era harto inferior a su conocimiento nostálgico y literario.
Alguna vez durmió y en sus sueños estaba el ímpetu del tren. Ya el blanco sol intolerable de las doce del día era el sol amarillo que precede al anochecer y no tardaría en ser rojo. También el coche era distinto; no era el que fue en Constitución, al dejar el andén: la llanura y las horas lo habían atravesado y transfigurado. Afuera la móvil sombra del vagón se alargaba hacia el horizonte. No turbaban la tierra elemental ni poblaciones ni otros signos humanos. Todo era vasto, pero al mismo tiempo era íntimo y, de alguna manera, secreto. En el campo desaforado, a veces no había otra cosa que un toro. La soledad era perfecta y tal vez hostil, y Dahlmann pudo sospechar que viajaba al pasado y no sólo al Sur. De esa conjetura fantástica lo distrajo el inspector, que al ver su boleto, le advirtió que el tren no lo dejaría en la estación de siempre sino en otra, un poco anterior y apenas conocida por Dahlmann. (El hombre añadió una explicación que Dahlmann no trató de entender ni siquiera de oír, porque el mecanismo de los hechos no le importaba).
El tren laboriosamente se detuvo, casi en medio del campo. Del otro lado de las vías quedaba la estación, que era poco más que un andén con un cobertizo. Ningún vehículo tenían, pero el jefe opinó que tal vez pudiera conseguir uno en un comercio que le indicó a unas diez, doce, cuadras.
Dahlmann aceptó la caminata como una pequeña aventura. Ya se había hundido el sol, pero un esplendor final exaltaba la viva y silenciosa llanura, antes de que la borrara la noche. Menos para no fatigarse que para hacer durar esas cosas, Dahlmann caminaba despacio, aspirando con grave felicidad el olor del trébol.
El almacén, alguna vez, había sido punzó, pero los años habían mitigado para su bien ese color violento. Algo en su pobre arquitectura le recordó un grabado en acero, acaso de una vieja edición de Pablo y Virginia. Atados al palenque había unos caballos. Dahlmam, adentro, creyó reconocer al patrón; luego comprendió que lo había engañado su parecido con uno de los empleados del sanatorio. El hombre, oído el caso, dijo que le haría atar la jardinera; para agregar otro hecho a aquel día y para llenar ese tiempo, Dahlmann resolvió comer en el almacén.
En una mesa comían y bebían ruidosamente unos muchachones, en los que Dahlmann, al principio, no se fijó. En el suelo, apoyado en el mostrador, se acurrucaba, inmóvil como una cosa, un hombre muy viejo. Los muchos años lo habían reducido y pulido como las aguas a una piedra o las generaciones de los hombres a una sentencia. Era oscuro, chico y reseco, y estaba como fuera del tiempo, en una eternidad. Dahlmann registró con satisfacción la vincha, el poncho de bayeta, el largo chiripá y la bota de potro y se dijo, rememorando inútiles discusiones con gente de los partidos del Norte o con entrerrianos, que gauchos de ésos ya no quedan más que en el Sur.
Dahlmann se acomodó junto a la ventana. La oscuridad fue quedándose con el campo, pero su olor y sus rumores aún le llegaban entre los barrotes de hierro. El patrón le trajo sardinas y después carne asada; Dahlmann las empujó con unos vasos de vino tinto. Ocioso, paladeaba el áspero sabor y dejaba errar la mirada por el local, ya un poco soñolienta. La lámpara de kerosén pendía de uno de los tirantes; los parroquianos de la otra mesa eran tres: dos parecían peones de chacra: otro, de rasgos achinados y torpes, bebía con el chambergo puesto. Dahlmann, de pronto, sintió un leve roce en la cara. Junto al vaso ordinario de vidrio turbio, sobre una de las rayas del mantel, había una bolita de miga. Eso era todo, pero alguien se la había tirado.
Los de la otra mesa parecían ajenos a él. Dalhman, perplejo, decidió que nada había ocurrido y abrió el volumen de Las Mil y Una Noches, como para tapar la realidad. Otra bolita lo alcanzó a los pocos minutos, y esta vez los peones se rieron. Dahlmann se dijo que no estaba asustado, pero que sería un disparate que él, un convaleciente, se dejara arrastrar por desconocidos a una pelea confusa. Resolvió salir; ya estaba de pie cuando el patrón se le acercó y lo exhortó con voz alarmada:
-Señor Dahlmann, no les haga caso a esos mozos, que están medio alegres.
Dahlmann no se extrañó de que el otro, ahora, lo conociera, pero sintió que estas palabras conciliadoras agravaban, de hecho, la situación. Antes, la provocación de los peones era a una cara accidental, casi a nadie; ahora iba contra él y contra su nombre y lo sabrían los vecinos. Dahlmann hizo a un lado al patrón, se enfrentó con los peones y les preguntó qué andaban buscando.
El compadrito de la cara achinada se paró, tambaleándose. A un paso de Juan Dahlmann, lo injurió a gritos, como si estuviera muy lejos. Jugaba a exagerar su borrachera y esa exageración era otra ferocidad y una burla. Entre malas palabras y obscenidades, tiró al aire un largo cuchillo, lo siguió con los ojos, lo barajó e invitó a Dahlmann a pelear. El patrón objetó con trémula voz que Dahlmann estaba desarmado. En ese punto, algo imprevisible ocurrió.
Desde un rincón el viejo gaucho estático, en el que Dahlmann vio una cifra del Sur (del Sur que era suyo), le tiró una daga desnuda que vino a caer a sus pies. Era como si el Sur hubiera resuelto que Dahlmann aceptara el duelo. Dahlmann se inclinó a recoger la daga y sintió dos cosas. La primera, que ese acto casi instintivo lo comprometía a pelear. La segunda, que el arma, en su mano torpe, no serviría para defenderlo, sino para justificar que lo mataran. Alguna vez había jugado con un puñal, como todos los hombres, pero su esgrima no pasaba de una noción de que los golpes deben ir hacia arriba y con el filo para adentro. No hubieran permitido en el sanatorio que me pasaran estas cosas, pensó.
-Vamos saliendo- dijo el otro.
Salieron, y si en Dahlmann no había esperanza, tampoco había temor. Sintió, al atravesar el umbral, que morir en una pelea a cuchillo, a cielo abierto y acometiendo, hubiera sido una liberación para él, una felicidad y una fiesta, en la primera noche del sanatorio, cuando le clavaron la aguja. Sintió que si él, entonces, hubiera podido elegir o soñar su muerte, ésta es la muerte que hubiera elegido o soñado.
Dahlmann empuña con firmeza el cuchillo, que acaso no sabrá manejar, y sale a la llanura.
Título del cuento: «Casa tomada» (1951)
Autor: Julio Cortázar (Bélgica, 1914- Francia, 1984)
Día de encuentro: 26 de marzo
Hora: 10:00 (hora de Ciudad de México)
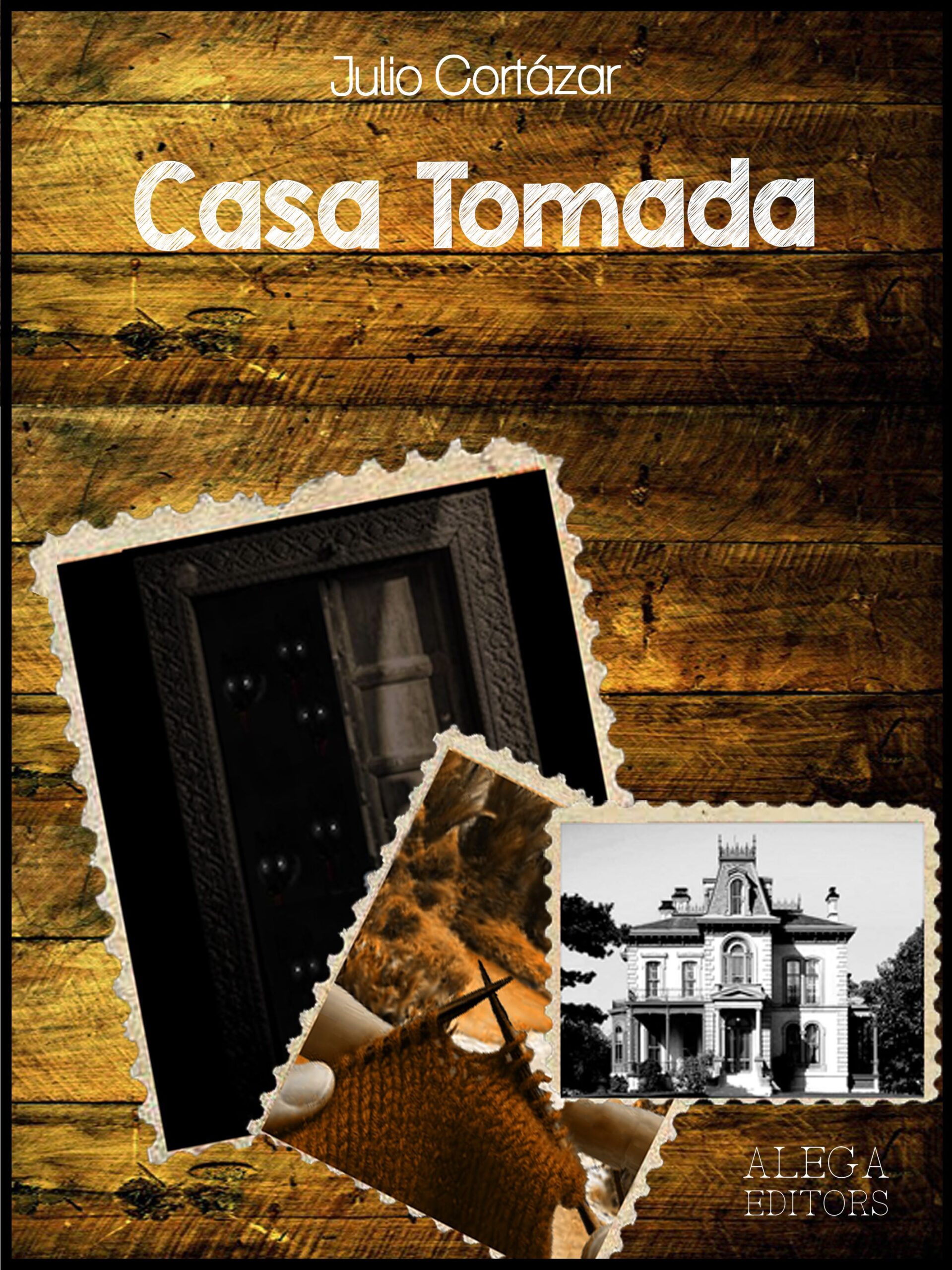
Nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa y antigua (hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales) guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia.
Nos habituamos Irene y yo a persistir solos en ella, lo que era una locura pues en esa casa podían vivir ocho personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las siete, y a eso de las once yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina. Almorzábamos al mediodía, siempre puntuales; ya no quedaba nada por hacer fuera de unos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces llegábamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó dos pretendientes sin mayor motivo, a mí se me murió María Esther antes que llegáramos a comprometernos. Entramos en los cuarenta años con la inexpresada idea de que el nuestro, simple y silencioso matrimonio de hermanos, era necesaria clausura de la genealogía asentada por nuestros bisabuelos en nuestra casa. Nos moriríamos allí algún día, vagos y esquivos primos se quedarían con la casa y la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos; o mejor, nosotros mismos la voltearíamos justicieramente antes de que fuese demasiado tarde.
Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto, yo creo que las mujeres tejen cuando han encontrado en esa labor el gran pretexto para no hacer nada. Irene no era así, tejía cosas siempre necesarias, tricotas para el invierno, medias para mí, mañanitas y chalecos para ella. A veces tejía un chaleco y después lo destejía en un momento porque algo no le agradaba; era gracioso ver en la canastilla el montón de lana encrespada resistiéndose a perder su forma de algunas horas. Los sábados iba yo al centro a comprarle lana; Irene tenía fe en mi gusto, se complacía con los colores y nunca tuve que devolver madejas. Yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las librerías y preguntar vanamente si había novedades en literatura francesa. Desde 1939 no llegaba nada valioso a la Argentina.
Pero es de la casa que me interesa hablar, de la casa y de Irene, porque yo no tengo importancia. Me pregunto qué hubiera hecho Irene sin el tejido. Uno puede releer un libro, pero cuando un pullover está terminado no se puede repetirlo sin escándalo. Un día encontré el cajón de abajo de la cómoda de alcanfor lleno de pañoletas blancas, verdes, lila. Estaban con naftalina, apiladas como en una mercería; no tuve valor para preguntarle a Irene qué pensaba hacer con ellas. No necesitábamos ganarnos la vida, todos los meses llegaba plata de los campos y el dinero aumentaba. Pero a Irene solamente la entretenía el tejido, mostraba una destreza maravillosa y a mí se me iban las horas viéndole las manos como erizos plateados, agujas yendo y viniendo y una o dos canastillas en el suelo donde se agitaban constantemente los ovillos. Era hermoso.
Cómo no acordarme de la distribución de la casa. El comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca y tres dormitorios grandes quedaban en la parte más retirada, la que mira hacia Rodríguez Peña. Solamente un pasillo con su maciza puerta de roble aislaba esa parte del ala delantera donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central, al cual comunicaban los dormitorios y el pasillo. Se entraba a la casa por un zaguán con mayólica, y la puerta cancel daba al living. De manera que uno entraba por el zaguán, abría la cancel y pasaba al living; tenía a los lados las puertas de nuestros dormitorios, y al frente el pasillo que conducía a la parte más retirada; avanzando por el pasillo se franqueaba la puerta de roble y mas allá empezaba el otro lado de la casa, o bien se podía girar a la izquierda justamente antes de la puerta y seguir por un pasillo más estrecho que llevaba a la cocina y el baño. Cuando la puerta estaba abierta advertía uno que la casa era muy grande; si no, daba la impresión de un departamento de los que se edifican ahora, apenas para moverse; Irene y yo vivíamos siempre en esta parte de la casa, casi nunca íbamos más allá de la puerta de roble, salvo para hacer la limpieza, pues es increíble cómo se junta tierra en los muebles. Buenos Aires será una ciudad limpia, pero eso lo debe a sus habitantes y no a otra cosa. Hay demasiada tierra en el aire, apenas sopla una ráfaga se palpa el polvo en los mármoles de las consolas y entre los rombos de las carpetas de macramé; da trabajo sacarlo bien con plumero, vuela y se suspende en el aire, un momento después se deposita de nuevo en los muebles y los pianos.
Lo recordaré siempre con claridad porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio, eran las ocho de la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate. Fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta de roble, y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando escuché algo en el comedor o en la biblioteca. El sonido venía impreciso y sordo, como un volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. También lo oí, al mismo tiempo o un segundo después, en el fondo del pasillo que traía desde aquellas piezas hasta la puerta. Me tiré contra la pared antes de que fuera demasiado tarde, la cerré de golpe apoyando el cuerpo; felizmente la llave estaba puesta de nuestro lado y además corrí el gran cerrojo para más seguridad.
Fui a la cocina, calenté la pavita, y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate le dije a Irene:
-Tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado parte del fondo.
Dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados.
-¿Estás seguro?
Asentí.
-Entonces -dijo recogiendo las agujas- tendremos que vivir en este lado.
Yo cebaba el mate con mucho cuidado, pero ella tardó un rato en reanudar su labor. Me acuerdo que me tejía un chaleco gris; a mí me gustaba ese chaleco.
Los primeros días nos pareció penoso porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos. Mis libros de literatura francesa, por ejemplo, estaban todos en la biblioteca. Irene pensó en una botella de Hesperidina de muchos años. Con frecuencia (pero esto solamente sucedió los primeros días) cerrábamos algún cajón de las cómodas y nos mirábamos con tristeza.
-No está aquí.
Y era una cosa más de todo lo que habíamos perdido al otro lado de la casa.
Pero también tuvimos ventajas. La limpieza se simplificó tanto que aun levantándose tardísimo, a las nueve y media por ejemplo, no daban las once y ya estábamos de brazos cruzados. Irene se acostumbró a ir conmigo a la cocina y ayudarme a preparar el almuerzo. Lo pensamos bien, y se decidió esto: mientras yo preparaba el almuerzo, Irene cocinaría platos para comer fríos de noche. Nos alegramos porque siempre resultaba molesto tener que abandonar los dormitorios al atardecer y ponerse a cocinar. Ahora nos bastaba con la mesa en el dormitorio de Irene y las fuentes de comida fiambre.
Irene estaba contenta porque le quedaba más tiempo para tejer. Yo andaba un poco perdido a causa de los libros, pero por no afligir a mi hermana me puse a revisar la colección de estampillas de papá, y eso me sirvió para matar el tiempo. Nos divertíamos mucho, cada uno en sus cosas, casi siempre reunidos en el dormitorio de Irene que era más cómodo. A veces Irene decía:
-Fijate este punto que se me ha ocurrido. ¿No da un dibujo de trébol?
Un rato después era yo el que le ponía ante los ojos un cuadradito de papel para que viese el mérito de algún sello de Eupen y Malmédy. Estábamos bien, y poco a poco empezábamos a no pensar. Se puede vivir sin pensar.
(Cuando Irene soñaba en alta voz yo me desvelaba en seguida. Nunca pude habituarme a esa voz de estatua o papagayo, voz que viene de los sueños y no de la garganta. Irene decía que mis sueños consistían en grandes sacudones que a veces hacían caer el cobertor. Nuestros dormitorios tenían el living de por medio, pero de noche se escuchaba cualquier cosa en la casa. Nos oíamos respirar, toser, presentíamos el ademán que conduce a la llave del velador, los mutuos y frecuentes insomnios.
Aparte de eso todo estaba callado en la casa. De día eran los rumores domésticos, el roce metálico de las agujas de tejer, un crujido al pasar las hojas del álbum filatélico. La puerta de roble, creo haberlo dicho, era maciza. En la cocina y el baño, que quedaban tocando la parte tomada, nos poníamos a hablar en voz más alta o Irene cantaba canciones de cuna. En una cocina hay demasiados ruidos de loza y vidrios para que otros sonidos irrumpan en ella. Muy pocas veces permitíamos allí el silencio, pero cuando tornábamos a los dormitorios y al living, entonces la casa se ponía callada y a media luz, hasta pisábamos despacio para no molestarnos. Yo creo que era por eso que de noche, cuando Irene empezaba a soñar en alta voz, me desvelaba en seguida.)
Es casi repetir lo mismo salvo las consecuencias. De noche siento sed, y antes de acostarnos le dije a Irene que iba hasta la cocina a servirme un vaso de agua. Desde la puerta del dormitorio (ella tejía) oí ruido en la cocina; tal vez en la cocina o tal vez en el baño porque el codo del pasillo apagaba el sonido. A Irene le llamó la atención mi brusca manera de detenerme, y vino a mi lado sin decir palabra. Nos quedamos escuchando los ruidos, notando claramente que eran de este lado de la puerta de roble, en la cocina y el baño, o en el pasillo mismo donde empezaba el codo casi al lado nuestro.
No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta cancel, sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se oían más fuerte pero siempre sordos, a espaldas nuestras. Cerré de un golpe la cancel y nos quedamos en el zaguán. Ahora no se oía nada.
-Han tomado esta parte -dijo Irene. El tejido le colgaba de las manos y las hebras iban hasta la cancel y se perdían debajo. Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin mirarlo.
-¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa? -le pregunté inútilmente.
-No, nada.
Estábamos con lo puesto. Me acordé de los quince mil pesos en el armario de mi dormitorio. Ya era tarde ahora.
Como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las once de la noche. Rodeé con mi brazo la cintura de Irene (yo creo que ella estaba llorando) y salimos así a la calle. Antes de alejarnos tuve lástima, cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que a algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa, a esa hora y con la casa tomada.
Título del cuento: «Desastres íntimos» (1997)
Autora: Cristina Peri Rossi (Uruguay, 1941)
Día de encuentro: 30 de abril
Hora: 10:00 (Ciudad de México)
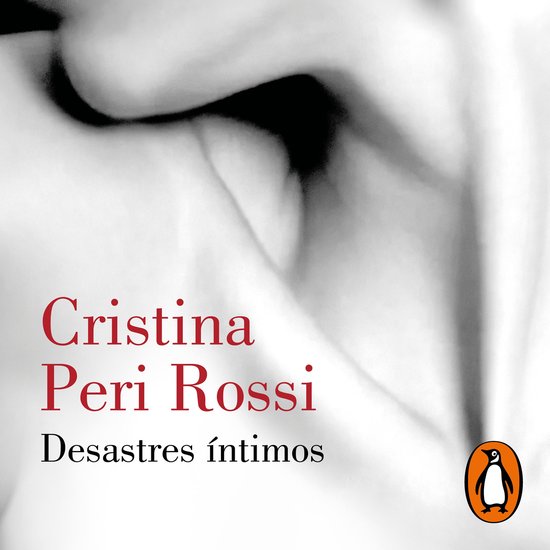
La botella de lejía no se abrió. Patricia se sintió frustrada y, luego, irritada. Nuevo tapón, más seguro, decía la etiqueta del envase. El sábado había hecho las compras, como todos los sábados, en un gran supermercado, lleno de latas de cerveza, conservas, fideos y polvos de lavar. La marca de lejía era la misma y, al cogerla del estante, no advirtió el nuevo sistema de tapón. Ahora, mayor comodidad, decía la etiqueta, y la leyenda le pareció un sarcasmo. Eran las siete menos cuarto de la mañana; tenía que darle el biberón a su hijo, vestirlo, colocar sus juguetes y pañales en el bolso, bajar al garaje, encender el auto y apresurarse para llegar a la guardería, antes de que las calles estuvieran atascadas y se le hiciera tarde para el trabajo. Arterias, llamaban a las calles; con el uso, unas y otras se atascaban: el colapso era seguro.
Después de dejar a Andrés en la guardería le quedaban quince minutos para atravesar la avenida, conducir hasta el aparcamiento de la oficina y subir en el ascensor, planta veintidós, Importación y Exportación, Gálvez y Mautone, S.A. Debía intentar abrir el tapón. Tenía que serenarse y estudiar las instrucciones de la etiqueta. En efecto: en el vientre de la botella había un dibujo y, debajo, unas letras pequeñas. El dibujo representaba el tapón (Nuevo diseño, mayor comodidad) y unos delgados dedos e mujer, con las uñas muy largas. El texto decía: PARA ABRIR EL TAPÓN APRIETE EN LAS ZONAS RAYADAS. Miró el reloj en su muñeca. Faltaba poco para las siete. Nerviosamente, pensó que no tenía tiempo para buscar las zonas rayadas del tapón, como ninguno de sus amantes había tenido tiempo para buscar sus zonas erógenas. La vida se había vuelto muy urgente: el tiempo escaseaba. Aún así, alcanzó a descubrir unas muescas, que era lo máximo que sus amantes habían descubierto en ella. Según las instrucciones de la botella, ahora debía presionar con los dedos para desenroscar el tapón. Alguno de sus estúpidos ex─amantes también había creído que todo era cuestión de presionar. Efectuó el movimiento indicado por el dibujo, pero la rosca no se movió. AHORA, LEVANTE LA TAPA SUPERIOR, decía el texto. ¿Cuándo era «ahora»? Uno de sus amantes había pretendido, también, que ella dijera «ahora», un poco antes del momento culminante. Le pareció completamente ridículo. Como a un niño que se le enseña a cruzar la calle, o a un perrito cuando debe orinar. Sin embargo, los asesores de publicidad de la empresa donde ella trabajaba solían decir que había que tratar a los consumidores como si fueran niños: explicarles hasta lo más obvio. ¿Ella era una niña? ¿Qué el tapón de la maldita botella no se abriera significaba que algo había fracasado en su sistema de aprendizaje? ¿Los empresarios de la marca de lejía habían diseñado un nuevo tapón para mujeres-niñas que criaban hijos-niños, que a su vez engendrarían nuevos consumidores-niños hasta el fin de los siglos? Algo había fallado en el diseño. O era ella. Porque la tapa no se había abierto. Y se estaba haciendo demasiado tarde. «Serénate», pensó. Los nervios no conducían a ninguna parte. Desde que Andrés había nacido (hacía dos años), su vida estaba rigurosamente programada. Se levantaba a las seis de la mañana, se duchaba, tomaba su desayuno con cereales y vitamina C, se vestía (el aspecto era muy importante en un trabajo como el suyo) y, luego, llevaba a Andrés a la guardería. De allí, lo más rápidamente posible, hasta su trabajo. En el trabajo, hasta las cinco de la tarde, volvía a ser una mujer independiente y sola, una mujer sin hijo, una empleada eficiente y responsable. A la empresa no le interesaban los problemas domésticos que pudiera tener. Es más: Patricia tenía la impresión de que, para lo jefes de la empresa, la vida doméstica no existía. O creían que sólo la gente que fracasaba tenía vida doméstica.
A la salida de la oficina, iba a buscar a Andrés. Lo encontraba siempre cansado y medio dormido, de modo que conducía de vuelta a su casa, a la misma hora que, en la ciudad, miles y miles de hombres y de mujeres que habían carecido de vida doméstica hasta las seis de la tarde también conducían sus autos de regreso, formando grandes atascos. Después, tenía que dar de comer al niño, bañarlo, acostarlo y ordenar un poco la casa. Le quedaba muy poco tiempo para las relaciones personales. (Bajo este acápite, Patricia englobaba las conversaciones telefónicas con el padre de Andrés, o con la ginecóloga que controlaba sus menstruaciones y hormonas. Alguna vez, también, llamaba por teléfono a un ex─amigo o ex─amante: no siempre se acordaba de si alguna vez fueron lo uno o lo otro, y a las once de la noche, luego de una jornada dura de trabajo, la cosa no revestía mayor importancia.) los sábados iba a un gran supermercado y hacía las compras para toda la semana. Los domingos llevaba a Andrés al parque o al zoo. Pero el único parque de la ciudad estaba muy contaminado, y en cuanto al zoológico, el ayuntamiento había puesto en venta o en alquiler a muchos de sus animales, ante la imposibilidad de mantenerlos con el escaso presupuesto del que disponía. Si el tiempo no era bueno, Patricia iba a visitar a alguna amiga que también tuviera hijos pequeños: Patricia había comprendido que las mujeres con hijos y las mujeres sin hijos constituían dos clases perfectamente diferenciadas, incomunicables y separadas entre sí. Hasta los treinta y dos años, ella había pertenecido a la segunda, pero desde que había puesto a Andrés en el mundo (con premeditación, todo sea dicho), pertenecía a la primera clase, mujeres con hijos, subcategoría de madres solteras. En este riguroso plan de vida, no cabían los fallos ni la improvisación. No cabía, por ejemplo, un maldito tapón que no pudiera abrirse.
«Serénate», volvió a decirse Patricia. Podía prescindir de la lejía, pero, al hacerlo, se sentía insegura, humillada. Si no podía abrir un simple tapón de lejía, ¿cómo iba a hacer otras cosas? Los fabricantes, antes de lanzar el nuevo envase al mercado, debían haber realizado todas las pruebas pertinentes. Un elemento doméstico de uso tan extendido está dirigido a un público general e indiferenciado; los fabricantes optan por sistemas fáciles y sencillos, de comprensión elemental, al alcance de cualquiera, aun de las personas más ignorantes. Pero ella, Patricia Suárez, treinta y tres años, licenciada en Ciencias Empresariales y empleada en Gálvez y Mautone, Importación y Exportación, madre soltera, mujer atractiva, eficiente y autónoma, no era capaz de abrir el tapón. Tuvo deseos de llorar. Por culpa del tapón se estaba retrasando; además, estaba nerviosa, no sabía qué ropa ponerse y seguramente llegaría tarde al trabajo. Y tendría un aspecto horroroso. En su trabajo la apariencia era muy importante. La apariencia: qué concepto más confuso. No había tiempo para conocer nada, ni a nadie: había que guiarse por las apariencias, todo era cuestión de imagen. Iba a contarle a su psicoanalista el incidente del tapón. Cuando no se tiene un buen amante, es necesario tener un buen psicoanalista: igual que un buen abogado, o un buen dentista. Por cuestiones de higiene, como la limpieza del cutis, del cabello o de la mente. Iba al psicoanalista antes de que naciera Andrés. En realidad, la decisión de tener un hijo la discutió consigo misma ante el oído ecuánime o indiferente ─Patricia no lo sabía─ del psicoanalista. «Sea cual sea su decisión ─había dicho él─, yo estaré de acuerdo con usted.» Patricia pensó que le hubiera gustado que un hombre ─no el psicoanalista─ le hubiera ducho lo mismo. Pero no lo había tenido. El padre de Andrés no quería tener hijos, y cuando se enteró del embarazo de Patricia, se consideró engañado, de modo que aceptó ─a regañadientes─ que su paternidad se limitaría a la inscripción del niño en el Registro Civil. Él no quería hijos y Patricia no quería un marido: a veces es más fácil saber lo que no se quiere. Mientras intentaba abrir el tapón, Patricia pensó que la relación más estable de su vida era con el psicoanalista. Se le ocurrió que los psicoanalistas varones eran como machos cabríos: les gustaba tener una manada de mujeres dependientes, sumisas, frustradas, que trabajaban para él y lo consultaban acerca de todas las cosas, como si él fuera el gran macho Alfa, el patriarca, la autoridad suprema, Dios. Seguramente, si le contaba al psicoanalista la resistencia del tapón de lejía, él le iba a pedir que analizara los posibles significados de la palabra tapón. Ella diría que, cuando veía un tapón de botella (especialmente si se trataba del corcho de una botella de vino o de champán), pensaba en Antonio, el padre de Andrés, por su aspecto retacón. Enseguida, agregaría que siempre le gustaban los hombres feos, quizás porque con ellos se sentía más segura: por lo menos, era superior en belleza.
La lejía no se abría. Eran las siete y media, aún no había despertado a Andrés y no había decidido qué ropa iba a ponerse. Se le ocurrió que podía salir al rellano y, con la botella de lejía en la mano, golpear la puerta de un vecino, para que la abriera. A esa hora temprana, la mayoría de los hombres del edificio estarían afeitándose para ir al trabajo, y, aunque la vida moderna impide que los vecinos de una planta se conozcan y se hagan pequeños favores, como prestarse un poco de harina, una taza de leche o el descorchador, la visión de una débil y desprotegida mujer, desconcertada ante un envase de imposible tapón, halagaría la venidad de cualquier macho del mundo. El vecino, en pantalón de pijama y con la cara a medio afeitar, saldría a la puerta, y con un solo gesto, firme, seco, viril (como el tajo de una espada), desvirgaría la botella, la degollaría. Le devolvería la botella desvirgada con una sonrisa de suficiencia en los labios, y le diría alguna frase galante como: «Sólo se necesitaba un poco de fuerza» o «Llámeme cada vez que tenga un problema»: una frase ambigua y autocomplaciente, que reforzara su superioridad masculina. Ella lo aceptaría con humildad, porque era demasiado tarde y porque su madre siempre le había dicho lo difícil que era, para una mujer, vivir sola, sin un hombre al lado. Después de escucharla muchas veces (su madre enviudó muy joven), Patricia tuvo la sensación de que la dificultad (esa sobre la que su madre insistía repetidamente) era una confusa mezcla de enchufes rotos, puertas encalladas, reparaciones domésticas, miedo nocturno, soledad e impotencia. Sintió que la dificultad tenía que ver oscuramente con el tapón. En ausencia de un hombre que arreglara los enchufes y abriera los tapones rebeldes, Patricia había considerado la posibilidad de tener una empleada doméstica. Pero no ganaba siquiera lo suficiente como para pagar el alquiler del apartamento, la guardería del niño, la gasolina, la ropa adecuada para su trabajo, muy exigente, la peluquería y la sesión semanal con el psicoanalista. El psicoanalista era mucho más caro que una empleada de servicio, aunque en ambos casos se trataba de limpiar. El psicoanalista no sólo era el macho Alfa de la manada: también era un deshollinador. Entonces, mientras lidiaba con el tapón, recordó que al mediodía tenía un almuerzo de negocios con el director de una fábrica de lencería femenina. La lencería femenina se había puesto de moda, en los últimos años, y, en lugar de un coito a pelo seco, muchas personas preferían deleitarse con una gama de ligueros, bragas, sujetadores y arneses que excitaban la imaginación. No podía perder más tiempo. Tenía que despertar a Andrés, lavarlo, darle el biberón y vestirlo. Miró con hostilidad la botella de lejía, impoluta, de envase amarillo y tapón azul, que se erguía, incólume, a pesar de todos sus esfuerzos. No, no era que ella no pudiera: seguramente, se trataba de un error de la fabricación. El que diseñó el tapón debía de ser un hombre. Un macho engreído, autosuficiente, seguro de sí mismo. Diseñó un tapón fallido, un tapón que las manos de una mujer no podían abrir, porque él, con toda probabilidad, jamás se había fijado en las manos de una mujer, en su fragilidad, en su delicadeza. El artilugio nuevo había sustituido al anterior, y ahora, en este mismo momento, en Barcelona, en Nueva York, en Los Ángeles y en Buenos Aires (la lejía era de una importante multinacional), miles de mujeres luchaban para desenroscar el tapón, mientras Andrés empezaba a llorar, seguramente se había despertado hambriento e inquieto, su reloj biológico tenía requerimientos imperiosos, le indicaba que algo no iba bien, había ocurrido un accidente, un desperfecto, mamá la dadora, mamá el pecho bueno no venía a alimentarlo, no lo mecía, no lo besaba, no lo limpiaba, no lo vestía. Andrés empezaba a llorar como estaba a punto de llorar ella. Se hacía tarde, el niño tenía hambre, ella se retrasaba y el jefe no admitía explicaciones, carecía de vida doméstica, como todos los jefes, por lo cual no tenía lejía, ni tapones: el jefe era un tipo soberbio sin ropa que lavar, ni trajes que limpiar, los calcetines usados los tiraba a la basura, comía en el restaurante y no tenía hijos. A la mañana, Andrés sólo bebía la leche si se la administraba con el biberón. Debía de ser un resabio su etapa de lactante. «Cuando nos despertamos ─pensó Patricia─, casi todos somos bebés.» Biberón sí, taza no. Cereales con miel sí, son azúcar no. Era así: los niños estaban atravesados por el deseo, algo que los adultos no se podían permitir. ¿El deseo de la botella de lejía era permanecer cerrada? «No seas tonta, Patricia ─se dijo─, los objetos no tienen deseos.» Bien, si no era el caso de la botella, debía ser el deseo del que inventó el tapón. A ninguna mujer se le ocurriría que para abrir una botella de lejía era necesario emplear la fuerza. En el fondo, el inventor había diseñado el tapón perfecto: mudo y silencioso en su opresión, incapaz de abrirse, de soltar su tesoro, como algunos virgos queratinosos. (No recordaba dónde había leído eso. Seguramente en alguna revista, en el dentista o en la peluquería. Era el único tiempo del que disponía para leer.) El inventor debía de ser un tipo al que no le gustaba que las cosas se salieran de madre; pensaba que las cosas tenían que estar siempre contenidas. Atrapadas. Posiblemente, para él, la botella de lejía era un símbolo fálico. Guardar el semen, no perderlo ni malgastarlo, no derrocharlo inútilmente. Como Antonio, que hacía el amor siempre con preservativos, para evitar la paternidad. Ella hubiera jurado que, sin embargo, Antonio miraba con cierta nostalgia el líquido seminal que expulsaba el inodoro: quizás lamentaba el desperdicio. El semen siempre olía un poco a lejía. Y Andrés estaba llorando. Patricia iba a tomar una decisión: abandonaría el frasco de lejía con su tapón hermético, indestructible. Lo dejaría sobre la mesa, luciendo su virginidad impenetrable y olvidaría el incidente. La última vez que había llorado por algo semejante fue cuando las tuberías se atascaron. Nadie la había enseñado nunca el funcionamiento de las tuberías: ni en la escuela, ni en la Universidad de Ciencias Empresariales. Y las tuberías del edificio donde vivía se atascaron en su ausencia, a traición, mientras estaba en la oficina. Ella había regresado ingenuamente a su hogar, como todos los días, sin saber que, al abrir el grifo, las tuberías iban a estallar. Sin previo aviso. De pronto, de las entrañas del edificio empezaron a salir líquidos extraños, malolientes, turbulentos y de colores sórdidos. Ella no entendía qué estaba pasando. Había alquilado el apartamento recientemente, y por un precio que de ninguna manera se podía considerar una ganga. Y ahora, de pronto, parecía que el apartamento se desgonzaba, que se licuaba en sustancias repugnantes, como ese cuadro, Europa después de la lluvia, que había visto en una exposición. Quiso pedir ayuda por teléfono, pero la voz automática de un contestador le contestó que, por un desperfecto de las líneas de la zona, lo lamentamos mucho, las comunicaciones telefónicas están interrumpidas. Y el agua avanzaba por los suelos. Se echó a llorar, sin saber qué hacer. Entonces, aunque nadie lo esperaba, apareció Antonio, el padre de su hijo. Aparecía y desaparecía sin aviso, era una forma de dominación, pero ella no se lo había reprochado nunca. «Todo no se puede decir», observó el psicoanalista, en una ocasión, pero Patricia penaba que, con Antonio, nada se podía decir. Era muy susceptible. Antonio entró con su llave (que nunca le había querido devolver: insistía en que debía poseer la llave de la casa donde vivía su hijo) y la vio llorando, en medio de la sala, mientras un agua oscura, pegajosa, corría por el suelo y amenazaba con mojarle los zapatos. Era un hombre pulcro, muy obsesivo con la ropa, y no pudo evitar un gesto de disgusto. Este gesto recrudeció el llanto de Patricia. En realidad, no tenía que importarle lo más mínimo que Antonio se ensuciara los zapatos y el bajo de los pantalones, pero se sintió inexplicablemente culpable e insegura, tuvo lástima de sí misma y continuó llorando. Él no dijo nada (echó una mirada atenta y abarcadora que comprendió toda la situación: las tuberías repletas, el suelo inundado, el llanto de Patricia, su culpabilidad e impotencia) y, luego de estudiar el panorama, se dirigió rápidamente a la cocina, a un panel oculto entre el zócalo y la pared, dentro de un cajón, y con un par de pases enérgicos, inconfundiblemente masculinos, suspendió el chorro de agua. Patricia dejó de llorar, sorprendida. El empleado que hizo las instalaciones, cuando se mudó a ese piso, le había dicho que por ningún motivo del mundo tocara esas llaves, y ella había acatado la orden tan estrictamente que las olvidó por completo.
Una vez cortado el chorro de agua, Antonio llamó al portero por el intercomunicador del edificio (que ahora funcionaba) y le pagó para que secara el agua que inundaba el apartamento. Así eran los hombres de eficaces. Satisfecho de sí mismo, se sintió generoso y la invitó a tomar un refresco, con el niño, en el bar de la esquina, mientras el portero secaba el agua del suelo. No hablaron de nada, pero él le dio un consejo. Le dijo: «No debes llorar porque una tubería se ha roto». Entonces Patricia, con mucha tranquilidad, de una manera muy serena, le arrojó el refresco a la cara, con su contenido de líquido y pequeñas burbujas de naranja. El líquido manchó la solapa del traje claro, nuevo, que él acababa de estrenar.
Ahora estaba llorando otra vez, pero no tenía a quien arrojarle la botella de lejía. Gimoteando, comenzó a vestir al niño.
─No creas que estoy llorando sólo porque el tapón de la botella de lejía no quiere abrirse ─le explicó, como en un soliloquio─, sino por la sospecha que eso ha introducido en mí. Al principio, es verdad, pensé que se trataba de un fallo personal. Pensé que era yo, que no podía. Pero no se trata de mí, sino del tapón. Han fabricado un nuevo envase con fallos, han puesto las botellas en las estanterías y las hemos comprado con inocencia. Por culpa de eso se me ha hecho tarde, llegaremos con retraso a la guardería y a mi trabajo. No podré decirle a mi jefe una cosa tan simple como que el tapón de la lejía no se abría. Es un hombre muy eficaz, muy importante: carece de vida doméstica. Sólo le conciernen las cotizaciones de la Bolsa, las guerras de mercados, las especulaciones con divisas y las campañas publicitarias. Podré decir, a lo sumo, que me retrasé por un atasco. Los atascos, hijo mío, son muy respetables. Son más respetables que un dolor de cabeza, la enfermedad de un pariente o la rotura de una tubería. Y tú ─continuó Patricia, dirigiéndose al niño, pero como hablando para sí misma─ no has llorado sólo porque tenías hambre. Has llorado porque el tapón de lejía no se abría, yo estaba nerviosa y dudé de mí misma.
Esa tarde, mientras conducía hasta el consultorio del psicoanalista, (todo había salido relativamente bien, a pesar del retraso), pensó que las lágrimas de las mujeres, esparcidas por la ciudad, eran un río blanco, ardiente, un río de lava, un río insospechable que circulaba por las entrañas oscuras, un río sin nombre, que no aparecía en los mapas.
─El tapón de lejía no se abrió ─le dijo Patricia al psicoanalista, en cuanto comenzó la sesión─ y no estoy dispuesta a perder tiempo con interpretaciones. Es un hecho: el nuevo sistema de rosca de esa marca no funciona. Llamé a la distribuidora del producto. Había recibido numerosas quejas. El nuevo tapón fue diseñado por un ingeniero industrial ávido de éxito, supongo, fuerte, seguro de sí mismo, pero ha sido un fracaso. Van a retirar los envases de circulación. En cuanto a mí ─afirmó Patricia con decisión─, voy a pedir una indemnización.
─¿A la fábrica del producto? ─preguntó el psicoanalista, sorprendido.
─Al padre de Andrés, por supuesto ─respondió Patricia─. No se hace cargo de ningún gasto. Como si el niño no le concerniera.
Cuando llegó a su casa, Patricia se dirigió directamente a la cocina. Buscó un cuchillo de punta afilada, y, sin titubeos, agujereó el tapón. Lo perforó por el centro con una herida limpia y perfecta. La botella perdió toda su virilidad.
Desastres íntimos, 1997
Título del cuento: «Compañeros de celda», en Llamadas telefónicas (1997)
Autor: Roberto Bolaño (Santiago de Chile, 1953 – Barcelona, 2003)
Día de encuentro: 28 de mayo
Hora: 10:00 (Ciudad de México)

Coincidimos en cárceles diferentes (separadas entre sí por miles de kilómetros) el mismo mes y el mismo año. Sofía nació en 1950, en Bilbao, y era morena, de corta estatura y muy hermosa. En noviembre de 1973, mientras yo estaba preso en Chile, a ella la encarcelaron en Aragón.
Por entonces estudiaba en la Universidad de Zaragoza, una carrera de ciencias, Biología o Química, una de las dos, y fue a la cárcel con casi todos sus compañeros de curso. La cuarta o quinta noche que dormimos juntos, ante mi exhibición de posturas amatorias me dijo que no me cansara, que no se trataba de eso. Me gusta variar, le dije. Si folio en la misma postura dos noches seguidas me quedo impotente. Por mí no lo hagas, dijo ella. La habitación era de techo muy alto con las paredes pintadas de rojo, un rojo de desierto crepuscular. Las había pintado ella misma a los pocos días de vivir allí. Eran horribles. Yo he hecho el amor de todas las formas posibles, dijo. No te creo, le dije. ¿De todas las formas posibles? De todas, dijo, y yo no dije nada (preferí callarme, tal vez avergonzado) pero la creí.
Después, pero eso pasó al cabo de muchos días, dijo que se estaba volviendo loca. Comía muy poco, se alimentaba únicamente de puré. Una vez entré en la cocina y vi un saco de plástico junto al refrigerador. Eran veinte kilos de puré en polvo. ¿No comes nada más?, le pregunté. Ella se sonrió y dijo que sí, que a veces comía otras cosas, pero casi siempre en la calle, en bares o restaurantes. En casa resulta más práctico un saco de puré, dijo. Así siempre hay comida. Ni siquiera lo disolvía con leche, sino con agua, y ni siquiera esperaba a que el agua hirviera. Disolvía los copos de puré en agua tibia, me explicó más tarde, porque odiaba la leche. Nunca la vi ingerir productos lácteos, decía que eso seguramente era un problema mental que arrastraba desde la infancia, algo relacionado con su madre. Así que por las noches, cuando ambos coincidíamos en la casa, comía puré y a veces me acompañaba cuando me quedaba hasta tarde a ver películas por la tele. Casi no hablábamos. Nunca discutía. Por entonces en aquella casa vivía un tipo del Partido Comunista, de nuestra misma edad, un veinteañero, con el que yo me enzarzaba en polémicas inútiles y ella nunca tomó partido aunque yo sabía que estaba más de mi parte que de parte de él. Una vez el comunista me dijo que Sofía estaba muy buena y que pensaba tirársela a la primera oportunidad. Hazlo, le dije. Dos o tres noches después, mientras veía una película de Bardem oí que el comunista salía al pasillo y golpeaba discretamente la puerta de Sofía. Hablaron un rato y luego la puerta se cerró y el comunista no volvió a salir hasta dos horas más tarde.
Sofía, pero esto lo supe mucho después, había estado casada. Su marido era un compañero de la Universidad de Zaragoza, un tipo que también estuvo preso en noviembre de 1973. Cuando terminaron la carrera se trasladaron a Barcelona y al cabo de un tiempo se separaron. Se llamaba Emilio y eran buenos amigos. ¿Con Emilio hiciste el amor de todas las formas posibles? No, pero casi, decía Sofía. Y decía también que se estaba volviendo loca y que era un problema, sobre todo si conducía, la otra noche me volví loca en la Diagonal, por suerte no había mucho tráfico. ¿Tomas algo? Valium. Un montón de pastillas de Valium. Antes de acostarnos fuimos juntos al cine un par de veces. Películas francesas, creo. Vimos una de una mujer pirata que llega a una isla en donde vive otra mujer pirata y las dos tienen un duelo a muerte con espadas. La otra era de la Segunda Guerra Mundial: un tipo que trabaja para los alemanes y para la Resistencia al mismo tiempo. Después de acostarnos fuimos más veces al cine y curiosamente de esas películas sí recuerdo el título e incluso los nombres de los directores, pero todo lo demás lo he olvidado. Ya desde la primera noche Sofía me dejó muy claro que lo nuestro no iba a llegar a ninguna parte. Estoy enamorada de otro, dijo. ¿El camarada comunista? No, alguien que tú no conoces, dijo, un profesor, como yo. Por el momento no me quiso decir su nombre. A veces se acostaba con él, pero esto no solía ocurrir muy a menudo, una vez cada quince días aproximadamente. Conmigo hacía el amor todas las noches. Al principio yo trataba de agotarla. Comenzábamos a las once y no parábamos hasta las cuatro de la mañana, pero pronto me di cuenta de que no existía manera de agotar a Sofía.
Por aquella época yo solía juntarme con anarquistas y feministas radicales y leía libros más o menos acordes con mis amistades. Uno de éstos era el de una feminista italiana, Carla no sé qué, el libro se llamaba Escupamos sobre Hegel. Una tarde se lo presté a Sofía, léelo, le dije, creo que es muy bueno. (Tal vez le dije que el libro le iba a servir.) Al día siguiente, Sofía, de muy buen humor, me devolvió el libro y dijo que como ciencia ficción no estaba mal, pero que por lo demás era una porquería. Opinó que sólo una italiana podía haberlo escrito. ¿Tienes algo contra las italianas?, le dije, ¿te hizo daño una italiana cuando eras pequeña? Dijo que no, pero que puestos en ese plan ella prefería leer a Valerie Solanas. Su autor preferido, contra lo que yo pensaba, no era una mujer sino un inglés, David Cooper, el colega de Laing. Al cabo del tiempo yo también leí a Valerie Solanas y a David Cooper e incluso a Laing (los sonetos). Una de las cosas que más me impresionó de Cooper fue que tratara, durante su etapa argentina (aunque en realidad no sé si Cooper estuvo alguna vez en la Argentina, puede que me confunda), a militantes de izquierda con drogas alucinógenas. Gente que enfermaba porque sabía que podía morir en cualquier momento, gente que no iba a tener la experiencia de la vejez en la vida, la droga les proporcionaba esa experiencia y los curaba. A veces Sofía también se drogaba. Tomaba LSD y anfetaminas y rohipnoles, pastillas para subir y pastillas para bajar y pastillas para controlar el volante de su coche. Un coche al que yo, por precaución, rara vez me subía. Salíamos, en verdad, poco. Yo hacía mi vida, Sofía hacía su vida y por la noche, en su cuarto o en el mío, nos trenzábamos en una lucha interminable hasta quedar vaciados cuando ya empezaba a amanecer.
Una tarde Emilio vino a verla y me lo presentó. Era un tipo alto, con una sonrisa muy hermosa, y se notaba que la quería mucho a Sofía. La compañera de Emilio se llamaba Nuria, era catalana y trabajaba como profesora de instituto, igual que Emilio e igual que Sofía. No había dos mujeres más distintas: Nuria era rubia, tenía los ojos azules, era alta y más bien rellenita; Sofía era morena, tenía los ojos de un marrón tan oscuro que parecía negro, era baja de estatura y delgada como un corredor de maratón. Pese a todo parecían buenas amigas. Según supe más tarde, fue Emilio quien dejó a Sofía aunque la ruptura siempre se mantuvo en los estrictos límites de la amistad. A veces, cuando me quedaba mucho rato sin hablar y observándolas me parecía estar delante de una norteamericana y una vietnamita. Sólo Emilio siempre parecía Emilio, químico o biólogo aragonés, ex estudiante antifranquista, ex preso, un tipo decente aunque no muy interesante. Una noche Sofía me habló del hombre del que estaba enamorada. Se llamaba Juan y también era del Partido Comunista. Trabajaba en el mismo instituto que ella, así que lo veía todos los días. Estaba casado y tenía un hijo. ¿Dónde hacéis el amor? En mi coche, dijo Sofía, o en su coche. Salimos juntos, nos perseguimos por las calles de Barcelona, a veces nos vamos hasta el Tibidabo o hasta Sant Cugat, otras veces simplemente aparcamos en una calle oscura y entonces él se mete en mi coche o yo me meto en el suyo. Poco después Sofía se puso enferma y tuvo que guardar cama. Por aquella época en la casa sólo quedábamos nosotros dos y el comunista. Éste únicamente aparecía por las noches así que fui yo quien tuvo que cuidarla y comprarle medicinas. Una noche me dijo que nos marcháramos de viaje. ¿Adónde?, le dije. Vamos a Portugal, dijo. La idea me pareció buena y una mañana salimos a Portugal en autostop. (Yo pensaba que iríamos en su coche pero Sofía tenía miedo de conducir.) El viaje fue lento y accidentado. Nos detuvimos en Zaragoza, donde Sofía aún tenía a sus mejores amigos, en Madrid, en casa de su hermana, en Extremadura…
Tuve la impresión de que Sofía estaba visitando a todos sus ex amantes. Tuve la impresión de que se estaba despidiendo de ellos, una despedida carente de placidez o aceptación. Cuando hacíamos el amor comenzaba con un aire ausente, como si la cosa no fuera con ella, aunque luego se dejaba ir y terminaba corriéndose innumerables veces. Entonces se ponía a llorar y yo le preguntaba por qué lloraba. Porque soy una coneja, decía, tengo el alma en otra parte y sin embargo no puedo evitar correrme. No exageres, le decía, y seguíamos haciendo el amor. Besar su cara bañada en lágrimas era delicioso. Todo su cuerpo ardía, se arqueaba, como un trozo de metal al rojo vivo, pero sus lágrimas eran tan sólo tibias y al bajar por su cuello o cuando yo las recogía y untaba sus pezones con ellas se helaban. Un mes después volvimos a Barcelona. Sofía casi no probaba bocado en todo el día. Recuperó su dieta de puré en polvo y decidió no salir de casa. Una noche, al volver, la encontré con una amiga a la que no conocía y otra vez me encontré con Emilio y Nuria que me miraron como si yo fuera el responsable de su deteriorada salud. Me sentí mal pero no les dije nada y me encerré en mi cuarto. Traté de leer, pero los oía. Exclamaciones de asombro, reconvenciones, consejos. Sofía no hablaba. Una semana más tarde consiguió una baja de cuatro meses. El médico del Seguro era un antiguo compañero de Zaragoza. Pensé que entonces estaríamos más tiempo juntos pero poco a poco nos fuimos distanciando. Algunas noches ya no iba a dormir a casa. Recuerdo que yo me quedaba hasta muy tarde viendo la televisión y esperándola. A veces el comunista me hacía compañía. Sin nada que hacer, me dedicaba a arreglar la casa, barría, fregaba, quitaba el polvo. El comunista estaba encantado conmigo, pero un día él también se tuvo que ir y me quedé más solo que nunca.
Sofía, por entonces, era un fantasma, aparecía sin hacer ruido, se encerraba en su cuarto o en el baño y al cabo de unas horas volvía a desaparecer. Una noche nos encontramos en las escaleras del edificio, yo subía y ella bajaba, y lo único que se me ocurrió preguntarle fue si tenía un nuevo amante. Me arrepentí de inmediato, pero ya lo había dicho. No recuerdo qué me contestó. Aquella casa tan grande en donde en los buenos tiempos vivimos cinco personas se convirtió en una ratonera. A veces me imaginaba a Sofía en la cárcel, en Zaragoza, en noviembre de 1973 y me imaginaba a mí, detenido durante unos pocos pero decisivos días en el hemisferio sur, por las mismas fechas, y aunque me daba cuenta de que ese hecho, esa casualidad, estaba cargada de significados, no podía descifrar ni uno. Las analogías sólo me confunden. Una noche, al volver, encontré una nota de despedida junto con algo de dinero en la mesa de la cocina. Al principio seguí viviendo como si Sofía estuviera allí. No recuerdo con exactitud cuánto tiempo la estuve esperando. Creo que me cortaron la luz por falta de pago. Después me fui a otra casa.
Pasó mucho tiempo antes de que la volviera a ver. Paseaba por las Ramblas; parecía perdida. Hablamos, de pie, mientras el frío nos calaba hasta los huesos, de asuntos que nada tenían que ver ni con ella ni conmigo. Acompáñame hasta mi casa, dijo. Vivía cerca del Borne, en un edificio que se estaba viniendo abajo de viejo. Las escaleras eran estrechas y crujían a cada paso que dábamos. Subí hasta la puerta de su casa, en el último piso; para mi sorpresa, no me dejó entrar. Debí preguntarle qué pasaba, pero me fui sin hacer ningún comentario, aceptando las cosas tal como son, tal como a ella le gustaba tomarlas.
Una semana después volví a su casa. El timbre no funcionaba y tuve que golpear varias veces. Pensé que no había nadie. Luego pensé que allí, en realidad, no vivía nadie. Cuando ya me disponía a marchar abrieron la puerta. Era Sofía. Su casa estaba a oscuras y la luz del rellano se apagaba cada veinte segundos. Al principio, debido a la oscuridad, no me di cuenta de que iba desnuda. Te vas a congelar, dije cuando la luz de la escalera me la mostró, allí, muy erguida, más flaca que de costumbre, el vientre, las piernas que tantas veces había besado, en una situación tal de desamparo que en lugar de empujarme hacia ella me enfrió como si las consecuencias de su desnudez las estuviera sufriendo yo. ¿Puedo entrar? Sofía movió la cabeza en un gesto de negación. Supuse que su desnudez seguramente se debía a que no estaba sola. Se lo dije y, sonriendo estúpidamente, le aseguré que no era mi intención ser indiscreto. Ya me disponía a bajar las escaleras cuando ella dijo que estaba sola. Me detuve y la miré, esta vez con mayor cuidado, intentando descubrir algo en su expresión, pero su rostro era impenetrable. Miré, también, por encima de su hombro. El interior de la casa permanecía envuelto en un silencio y en una oscuridad inmutable, pero mi instinto me dijo que allí dentro se ocultaba alguien, escuchándonos, esperando. ¿Te sientes bien? Muy bien, dijo con un hilo de voz. ¿Has tomado algo? No he tomado nada, no estoy drogada, susurró. ¿Me dejas pasar? ¿Puedo prepararte un té? No, dijo Sofía. Puesto a hacer preguntas, antes de irme pensé que no estaría de más hacerle una última: ¿por qué no me dejas conocer tu casa, Sofía? Su respuesta fue inesperada. Mi novio debe estar a punto de llegar y no le gusta encontrarme en compañía de nadie, sobre todo si es un hombre. No supe si enfadarme o tomarlo a broma. Tu novio debe de ser un vampiro, dije. Sofía sonrió por primera vez, si bien una sonrisa débil y lejana. Le he hablado de ti, dijo, te reconocería. ¿Y qué podría hacer, pegarme? No, simplemente se enfadaría, dijo. ¿Me echaría a patadas? (Cada vez estaba más escandalizado. Por un momento deseé que llegara ese novio al que Sofía esperaba desnuda y a oscuras y ver qué ocurría en realidad, qué era lo que se atrevía a hacer.) No te echaría a patadas, dijo. Simplemente se enfadaría, no hablaría contigo y cuando tú te marcharas apenas me dirigiría la palabra. Tú no debes de estar muy bien de la cabeza, no sé si te das cuenta de lo que dices, te han cambiado, no te conozco, farfullé. Soy la misma de siempre, eres tú el imbécil que no se da cuenta de nada. Sofía, Sofía, qué te ha pasado, tú no eres así. Vete de aquí, dijo ella, tú qué sabes cómo soy.
No volví a saber nada de Sofía hasta pasado un año. Una tarde, a la salida del cine, me encontré a Nuria. Nos reconocimos, comentamos la película y al final decidimos irnos a tomar un café juntos. Al cabo de un rato ya estábamos hablando de Sofía. ¿Cuánto hace que no la ves?, me preguntó. Le dije que hacía mucho, pero también le dije que me despertaba algunas mañanas como si la acabara de ver. ¿Cómo si soñaras con ella? No, dije, como si hubiera pasado la noche con ella. Es extraño, a Emilio le pasaba algo parecido. Hasta que ella lo intentó matar, dijo, entonces dejó de tener pesadillas.
Me explicó la historia. Era simple, era incomprensible.
Seis o siete meses atrás Emilio recibió una llamada telefónica de Sofía. Según le contó después a Nuria, Sofía habló de monstruos, de conspiraciones, de asesinos. Dijo que lo único que le daba más miedo que un loco era alguien que premeditadamente arrastrara a otro hacia la locura. Después lo citó en su casa, la misma a la que yo había ido en un par de ocasiones. Al día siguiente Emilio se presentó puntual a la cita. La escalera oscura o mal iluminada, el timbre que no funcionaba, los golpes en la puerta, todo, hasta allí, familiar y predecible. Abrió Sofía. No iba desnuda. Lo invitó a pasar. Emilio nunca había estado en esa casa. La sala, según Nuria, era pobre, pero además su estado de conservación era lamentable, la suciedad goteaba por las paredes, los platos sucios se acumulaban en la mesa. Al principio Emilio no vio nada, tan mala era la iluminación de la habitación, después distinguió a un hombre sentado en un sillón y lo saludó. El tipo no respondió a su saludo. Siéntate, dijo Sofía, tenemos que hablar. Emilio se sentó; para entonces una vocecita en su interior le dijo repetidas veces que algo iba mal, pero no le hizo caso. Pensó que Sofía le iba a pedir un préstamo. Uno más. Aunque la presencia del desconocido alejaba esa posibilidad, Sofía nunca pedía dinero delante de terceros, así que Emilio se sentó y esperó.
Entonces Sofía dijo: mi marido quiere explicarte algunas cosas de la vida. Por un momento Emilio pensó que Sofía se refería a él como «mi marido» y que pretendía que le dijera algo a su nuevo novio. Sonrió. Alcanzó a decir que él no tenía nada que explicar, cada experiencia es única, dijo. De golpe comprendió que las palabras de Sofía iban dirigidas a él, que el «marido» era el otro, que allí pasaba algo malo, muy malo. Intentó ponerse de pie justo cuando Sofía se abalanzó hacia él. El resto era más bien caricaturesco. Sofía sujetó o intentó sujetar a Emilio por las piernas mientras su nuevo compañero lo intentaba estrangular con más voluntad que destreza. Pero Sofía era pequeña y el desconocido también era pequeño (Emilio, en la confusión de la pelea, tuvo tiempo y sangre fría para percibir el parecido físico que existía entre Sofía y el desconocido, como si fueran hermanos gemelos) y el combate o el simulacro de combate no duró demasiado. Tal vez el susto convirtió a Emilio en una persona vengativa: cuando tuvo al novio de Sofía en el suelo se dedicó a patearlo hasta cansarse. Le debió de romper más de una costilla, dijo Nuria, tú ya sabes cómo es Emilio (no, yo no lo sabía, pero igual asentí). Cuando acabó se dirigió a Sofía que inútilmente intentaba sujetarlo por la espalda mientras le daba golpes que Emilio apenas sentía. La abofeteó tres veces (era la primera vez que le ponía la mano encima, según Nuria) y luego se marchó. Desde entonces no habían vuelto a saber nada de ella aunque Nuria, por las noches, sobre todo cuando volvía del trabajo, sentía miedo.
Te explico esto, dijo Nuria, por si tienes la tentación de visitar a Sofía. No, dije, hace mucho que no la veo y no entra en mis planes ir a su casa. Después hablamos de otras cosas, muy brevemente, y nos separamos. Dos días más tarde, sin saber muy bien qué era lo que me impulsaba a hacerlo, aparecí por casa de Sofía.
Ella abrió la puerta. Estaba más flaca que nunca. Al principio no me reconoció. ¿Tanto he cambiado, Sofía?, murmuré. Ah, eres tú, dijo. Luego estornudó y dio un paso hacia atrás. Lo consideré, tal vez equivocadamente, como una invitación a pasar. Sofía no me detuvo.
La sala, la habitación en donde le habían preparado la emboscada a Emilio, aunque mal iluminada (la única ventana daba a un patio de luces lóbrego y estrecho) no parecía sucia. Más bien mi primera impresión fue la contraria. Sofía tampoco parecía sucia. Me senté en un sillón, acaso el mismo en el que se sentó Emilio el día de la emboscada, y encendí un cigarrillo. Sofía permaneció de pie, mirándome como si aún no supiera con exactitud quién era yo. Iba vestida con una falda larga y delgada, más propia para el verano, una blusa y unas sandalias. Llevaba calcetines gruesos que por un instante creí reconocer como míos, pero no, no era posible que fueran míos. Le pregunté cómo estaba. No me contestó. Le pregunté si estaba sola, si tenía algo para beber, si la vida la trataba bien. Como Sofía no se movía me levanté y entré en la cocina. Limpia, oscura, el refrigerador vacío. Miré en las alacenas. Ni una miserable lata de guisantes, abrí la llave del fregadero, al menos tenía agua corriente, pero no me atreví a beberla. Volví a la sala. Sofía permanecía quieta en el mismo sitio, no sé si expectante o no, no sé si ausente, en cualquier caso lo más parecido a una estatua. Sentí una ráfaga de aire frío y pensé que la puerta de entrada estaba abierta. Fui a comprobarlo, pero no, Sofía, después de pasar yo, la había cerrado. Algo es algo, pensé.
Lo que ocurrió después es impreciso o tal vez yo prefiero que sea impreciso. Contemplé el rostro de Sofía, un rostro melancólico o reflexivo o enfermo, contemplé el perfil de Sofía, supe que si permanecía quieto me pondría a llorar, me acerqué por detrás y la abracé. Recuerdo que el pasillo, en dirección al dormitorio y a otro cuarto, se estrechaba. Hicimos el amor lentos y desesperados, igual que antes. Hacía frío y yo no me desvestí. Sofía, en cambio, se desnudó del todo. Ahora estás helada, pensé, helada como una muerta y no tienes a nadie.
Al día siguiente la volví a visitar. Esta vez me quedé mucho más tiempo. Hablamos de cuando ambos vivíamos juntos, de los programas de televisión que veíamos hasta altas horas de la madrugada. Me preguntó si en mi nueva casa tenía televisión. Dije que no. La echo de menos, dijo ella, sobre todo los programas nocturnos. La ventaja de no tener tele es que lees más, dije yo. Yo ya no leo, dijo ella. ¿Nada? Nada, busca, en esta casa no hay libros. Como un sonámbulo, me levanté y recorrí toda la casa, rincón por rincón, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Vi muchas cosas, pero no vi libros, y una de las habitaciones estaba cerrada con llave y no pude entrar. Luego volví con una sensación de vacío en el pecho y me dejé caer en el sillón de Emilio. Hasta entonces no le había preguntado por su acompañante. Lo hice. Sofía me miró y sonrió, creo que por primera vez desde nuestro reencuentro. Fue una sonrisa breve pero perfecta. Se marchó, dijo, y nunca más va a volver. Después nos vestimos y salimos a cenar a una pizzería.
Llamadas telefónicas, 1997
Título del cuento: «Pájaros en la boca», en Pájaros en la boca (2009)
Autor: Samanta Schweblin (Buenos Aires, 1978)
Día del encuentro: 25 de junio
Hora: 10:00 (Ciudad de México)
Todo el libro completo aquí: https://www.lavidaenespagnol.com/wp-content/uploads/2023/06/Samanta-Schweblin.-Pajaros-en-la-boca.pdf

El auto de Silvia estaba estacionado frente a la casa, con las balizas puestas. Me quedé parado, pensando en si había alguna posibilidad real de no atender el timbre, pero el partido se escuchaba en toda la casa, así que apagué el televisor y fui a abrir.
–Silvia –dije.
–Hola –dijo ella, y entró sin que yo alcanzara a decir nada–. Tenemos que hablar, Martín.
Señaló mi propio sillón y yo obedecí, porque a veces, cuando el pasado toca a la puerta y me trata como hace cuatro años atrás, sigo siendo un imbécil.
–No va a gustarte. Es… es fuerte –miró su reloj–. Es sobre Sara.
–Siempre es sobre Sara –dije.
–Vas a decir que exagero, que soy una loca, todo ese asunto. Pero hoy no hay tiempo. Te venís a casa ahora mismo, esto tenés que verlo con tus propios ojos.
–¿Qué pasa?
–Además, le dije a Sara que irías así que te espera. Nos quedamos en silencio un momento. Pensé en cuál sería el próximo paso, hasta que ella frunció el ceño, se levantó y fue hasta la puerta. Tomé mi abrigo y salí tras ella.
Por fuera la casa se veía como siempre, con el césped recién cortado y las azaleas de Silvia colgando del balcón matrimonial. Cada uno bajó de su auto y entramos sin hablar. Sara estaba sentada en el sillón. Aunque ya había terminado las clases por ese año, llevaba puesto el jumper de la secundaria, que le quedaba como a esas colegialas porno de las revistas. Estaba erguida, con las rodillas juntas y las manos sobre las rodillas, concentrada en algún punto de la ventana o del jardín, como si estuviera haciendo uno de esos ejercicios de yoga de la madre. Me di cuenta de que aunque siempre había sido más bien pálida y flaca, se le veía rebosante de salud. Sus piernas y sus brazos parecían más fuertes, como si hubiera estado haciendo ejercicio durante unos cuantos meses. El pelo le brillaba y tenía un leve rosado en los cachetes, como pintado pero real. Cuando me vio entrar sonrió y dijo:
–Hola, papá.
Mi nena era realmente una dulzura, pero dos palabras alcanzaban para entender que algo estaba mal en esa chica, algo seguramente relacionado con la madre. A veces pienso que quizá habérmela llevado conmigo, pero casi siempre pienso que no. A unos metros del televisor, junto a la ventana, había una jaula. Era una jaula para pájaros –de unos setenta, ochenta centímetros –; colgaba del techo, vacía.
–¿Qué es eso?
–Una jaula –dijo Sara, y sonrió.
Silvia me hizo una seña para que la siguiera a la cocina. Fuimos hasta el ventanal y ella se volvió para verificar que Sara no nos escuchara. Seguía erguida en el sillón, mirando hacia la calle, como si nunca hubiéramos llegado. Silvia me habló en voz baja.
–Martín. Mirá, vas a tener que tomarte esto con calma.
–Ya, Silvia, dejate de joder, ¿Qué pasa?
–La tengo sin comer desde ayer.
–¿Me estás cargando?
–Para que lo veas con tus propios ojos.
–Ajá… ¿estás loca?
Me hizo una seña para que volviéramos al living y me señaló el sillón. Me senté frente a Sara. Silvia salió de la casa y la vimos cruzar el ventanal y entrar al garaje.
–¿Qué le pasa a tu madre?
Sara levantó los hombros, dando a entender que no lo sabía. Tenía el pelo negro y lacio, atado en una cola de caballo, y un flequillo prolijo que le llegaba casi hasta los ojos.
Silvia volvió con una caja de zapatos. La traía derecha, con am- bas manos, como si se tratara de algo delicado. Fue hasta la jaula, la abrió, sacó de la caja un gorrión muy pequeño, del tamaño de una pelota de golf, lo metió dentro de la jaula y la cerró. Tiró la caja al piso y la hizo a un lado de una patada, junto a otras nueve o diez cajas similares que se iban sumando bajo el escritorio. Entonces Sara se levantó, su cola de caballo brilló a un lado y otro de su nuca, y fue hasta la jaula dando un brinco, paso de por medio, como hacen las chicas que tienen cinco años menos que ella. De espaldas a nosotros, poniéndose en puntas de pie, abrió la jaula y sacó el pájaro. No pude ver qué hizo. El pájaro chilló y ella forcejeó un momento, quizá porque el pájaro intentó escaparse. Silvia se tapó la boca con la mano. Cuando Sara se volvió hacia nosotros el pájaro ya no estaba. Tenía la boca, la nariz, el mentón y las dos manos manchadas de sangre. Sonrió avergonzada, su boca gigante se arqueó y se abrió, y sus dientes rojos me obligaron a levantarme de un salto. Corrí hasta el baño, me encerré y vomité en el inodoro. Pensé que Silvia me seguiría y se pondría a echar culpas y directivas desde el otro lado de la puerta, pero no lo hizo. Me lavé la boca y la cara, y me quedé escuchando frente al espejo. Bajaron algo pesado del piso de arriba. Abrieron y cerraron la puerta de entrada algunas veces. Sara preguntó si podía llevar con ella la foto de la repisa. Cuando Silvia contestó que sí su voz ya estaba lejos. Abrí la puerta cuidando de no hacer ruido, y me asomé al pasillo. La puerta principal estaba abierta de par en par y Silvia cargaba la jaula en el asiento trasero de mi coche. Di unos pasos, con la intención de salir de la casa gritándoles unas cuantas cosas, pero Sara salió de la cocina hacia la calle y me detuve en seco para que no me viera. Se dieron un abrazo. Silvia la besó y la metió en el asiento del acompañante. Esperé a que volviera y cerrara la puerta.
–¿Qué mierda…?
–Te la llevás –fue hasta el escritorio y empezó a aplastar y doblar las cajas vacías.
–¡Dios Santo, Silvia, tu hija come pájaros!
–No puedo más.
–¡Come pájaros! ¿La hiciste ver? ¿Qué mierda hace con los huesos?
Silvia se quedó mirándome, desconcertada.
–Supongo que los traga también. No sé si los pájaros…
–dijo y se quedó pensando.
–No puedo llevármela.
–Si se queda me mato. Me mato yo y antes la mato a ella.
–¡Pero come pájaros!
Fue hasta el baño y se encerró. Miré hacia afuera, a través del ventanal. Sara me saludó alegremente desde el auto. Traté de serenarme. Pensé en cosas que me ayudaran a dar algunos pasos torpes hacia la puerta, rezando porque ese tiempo alcanzara para volver a ser un ser humano común y corriente, un tipo pulcro y organizado capaz de quedarse diez minutos de pie en el supermercado, frente a la góndola de enlatados, corroborando que las arvejas que se está llevando son las más adecuadas. Pensé en cosas como que si se sabe de personas que comen personas entonces comer pájaros vivos no estaba tan mal. También que desde un punto de vista naturista es más sano que la droga, y desde el social, más fácil de ocultar que un embarazo a los trece. Pero creo que hasta la manija del coche seguí repitiendo come pájaros, come pájaros, come pájaros, y así. Llevé a Sara a casa. No dijo nada en el viaje y cuando llegamos bajó sola sus cosas. Su jaula, su valija –que habían guardado en el baúl–, y cuatro cajas de zapatos como la que Silvia había traído del garaje. No pude ayudarla con nada. Abrí la puerta y ahí esperé a que ella fuera y viniera con todo. Cuando entramos le señalé el cuarto de arriba. Después de que se instaló la hice bajar y sentarse frente a mí, en la mesa del comedor. Preparé dos cafés
Cuando era chico vi en el circo a una mujer barbuda que se llevaba ratones a la boca. Los sostenía así un rato, con la cola moviéndosele entre los labios cerrados, mientras caminaba frente al público con los ojos bien abiertos. Ahora pensaba en esa mujer todas las noches, considerando la posibilidad de internar a Sara en un centro psiquiátrico pero Sara hizo a un lado su taza y dijo que no tomaba infusiones.
–Comés pájaros, Sara –dije.
–Sí, papá.
Se mordió los labios, avergonzada, y dijo:
–Vos también.
–Comés pájaros vivos, Sara.
–Sí, papá.
Pensé en qué se sentiría tragar algo caliente y en movimiento, algo lleno de plumas y patas en la boca, y me tapé con la mano, como hacía Silvia.
Pasaron tres días. Sara estaba casi todo el día en el living, ergui- da en el sillón con las rodillas juntas y las manos sobre las rodillas. Yo salía temprano al trabajo y me la pasaba todo el día consultando en internet infinitas combinaciones de las palabras «pájaro», «crudo», «cura», «adopción», sabiendo que ella seguía sentada ahí, mirando hacia el jardín durante horas. Cuando entraba a la casa, alrede- dor de las siete, y la veía tal cual la había imaginado durante todo el día, se me erizaban los pelos de la nuca y me daban ganas de salir y dejarla encerrada dentro con llave, herméticamente encerrada, como esos insectos que se cazan de chico y se guardan en frascos de vidrio hasta que el aire se acaba. ¿Podía hacerlo? Cuando era chico vi en el circo a una mujer barbuda que se llevaba ratones a la boca. Los sostenía así un rato, con la cola moviéndosele entre los labios cerrados, mientras caminaba frente al público con los ojos bien abiertos. Ahora pensaba en esa mujer casi todas las noches, revolcándome en la cama sin poder dormir, considerando la posibilidad de internar a Sara en un centro psiquiátrico. Quizá podría visitarla una o dos veces por semana. Podríamos turnarnos con Silvia. Pensé en esos casos en que los médicos sugieren cierto aislamiento del paciente, alejarlo de la familia por unos meses. Quizá era una buena opción para todos, pero no estaba seguro de que Sara pudiera sobrevivir en un lugar así. O sí. En cualquier caso, su madre no lo permitiría. O sí. No podía decidirme.
Al cuarto día Silvia vino a vernos. Trajo cinco cajas de zapatos que dejó junto a la puerta de entrada, del lado de adentro. Ninguno de los dos dijo nada al respecto. Preguntó por Sara y le señalé el cuarto de arriba. Cuando bajó le ofrecí café. Lo toma- mos en el living, en silencio. Estaba pálida y las manos le temblaban tanto que hacía tintinear la vajilla cada vez que volvía a apoyar la taza sobre el plato. Los dos sabíamos qué pensaba el otro. Yo podía decir «esto es culpa tuya, esto es lo que lograste», y ella podía decir algo absurdo como «esto pasa porque nunca le prestaste atención». Pero la verdad es que ya estábamos muy cansados.
–Yo me encargo de esto –dijo Silvia antes de salir, seña- lando las cajas de zapatos. No dije nada, pero se lo agradecí profundamente.
En el supermercado la gente cargaba sus changos de cereales, dulces, verduras y lácteos. Yo me limitaba a mis enlatados y hacía la cola en silencio. Iba al supermercado dos o tres veces por semana. A veces, aunque no tuviera nada que comprar, pasaba por él antes de volver a casa. Tomaba un chango y recorría las góndolas pensando en qué es lo que podía estar olvidándome. A la noche mirábamos juntos la televisión. Sara erguida, sentada en su esquina del sillón, yo en la otra punta, espiándola cada tanto para ver si seguía la programación o ya estaba otra vez con los ojos clavados en el jardín. Yo preparaba comida para dos y la llevaba al living en dos bandejas. Dejaba la de Sara frente a ella, y ahí quedaba. Ella esperaba a que yo empezara y entonces decía:
–Permiso, papá.
Se levantaba, subía a su cuarto y cerraba la puerta con delicadeza. La primera vez bajé el volumen del televisor y esperé en silencio. Se escuchó un chillido agudo y corto. Unos segundos des- pués las canillas del baño, y el agua corriendo. A veces bajaba unos minutos después, perfectamente peinada y serena. Otras veces se duchaba y bajaba directamente en pijama.
Sara no quería salir. Estudiando su comportamiento pensé que quizá sufría algún principio de agorafobia. A veces sacaba una silla al jardín e intentaba convencerla de salir un rato. Pero era inútil. Conservaba sin embargo una piel radiante de energía y se le veía cada vez más hermosa, como si se pasara el día ejercitando bajo el sol. Cada tanto, haciendo mis cosas, encontraba una plu- ma. En el piso junto a la puerta, detrás de la lata de café, entre los cubiertos, todavía húmeda en la pileta de la cocina. Las recogía, cuidando de que ella no me viera haciéndolo, y las tiraba por el inodoro. A veces me quedaba mirando cómo se iban con el agua. A veces el inodoro volvía a llenarse, el agua se aquietaba, como un espejo otra vez, y yo todavía seguía ahí mirando, pensando en si sería necesario volver al supermercado, en si realmente se justificaba llenar los changos de tanta basura, pensando en Sara, en qué es lo que habría en el jardín.
Una tarde Silvia llamó para avisar que estaba en cama, con una gripe feroz. Dijo que no podía visitarnos. Me preguntó si me arreglaría sin ella y entonces entendí que no poder visitarnos significaba que no podría traer más cajas. Le pregunté si tenía fiebre, si estaba comiendo bien, si la había visto un médico, y cuando la tuve lo suficientemente ocupada en sus respuestas dije que te- nía que cortar y corté. El teléfono volvió a sonar, pero no atendí. Miramos televisión. Cuando traje mi comida Sara no se levantó para ir a su cuarto. Miró el jardín hasta que terminé de comer, y sólo entonces volvió a la programación.
Al día siguiente, antes de volver a casa, pasé por el supermercado. Puse algunas cosas en mi chango, lo de siempre. Paseé entre las góndolas como si hiciera un reconocimiento del súper por primera vez. Me detuve en la sección de mascotas, donde había comida para perros, gatos, conejos, pájaros y peces. Levanté algunos alimentos para ver de qué eran. Leí con qué es- taban hechos, las calorías que aportaban y las medidas que se recomendaban para cada raza, peso y edad. Después fui a la sección de jardinería, donde sólo había plantas con o sin flor, macetas y tierra, así que volví otra vez a la sección mascotas y me quedé ahí pensando en qué haría a continuación. La gente llenaba sus changos y se movía esquivándome. Anunciaron en los altoparlantes la promoción de lácteos por el día de la madre y pasaron un tema melódico sobre un tipo que estaba lleno de mujeres pero extrañaba a su primer amor, hasta que finalmente empujé el chango y volví a la sección de enlatados.
Esa noche Sara tardó en dormirse. Mi cuarto estaba bajo el suyo, y la escuché en el techo caminar nerviosa, acostarse, volver a levantarse. Me pregunté en qué condiciones estaría el cuarto, no había subido desde que ella había llegado, quizá el sitio era un ver- dadero desastre, un corral lleno de mugre y plumas.
La tercera noche después del llamado de Silvia, antes de volver a casa, me detuve a ver las jaulas de pájaros que col- gaban de los toldos de una veterinaria. Ninguno se parecía al gorrión que había visto en la casa de Silvia. Eran de colores, y en general un poco más grandes. Estuve ahí un rato, hasta que un vendedor se acercó a preguntarme si estaba interesado en algún pájaro. Dije que no, que de ninguna manera, que sólo es- taba mirando. Se quedó cerca, moviendo cajas, mirando hacia la calle, después entendió que realmente no compraría nada, y regresó al mostrador.
En casa Sara esperaba en el sillón, erguida en su ejercicio de yoga. Nos saludamos.
–Hola, Sara.
–Hola, papá.
Estaba perdiendo sus cachetes rosados y ya no se le veía tan bien como en los días anteriores. Sara dijo:
–Papi…
Tragué lo que estaba masticando y bajé el volumen del televisor, dudando de que realmente me hubiera hablado, pero ahí estaba, con las rodillas juntas y las manos sobre las rodillas, mi- rándome.
–¿Qué? –dije.
–¿Me querés?
Hice un gesto con la mano, acompañado de un asentimiento. Todo en su conjunto significaba que sí, que por supuesto. Era mi hija, ¿no? Y aún así, por las dudas, pensando sobre todo en lo que mi ex mujer habría considerado «lo correcto», dije:
-Sí, mi amor. Claro.
Y entonces Sara sonrió, una vez más, y miró el jardín durante el resto de la programación.
Volvimos a dormir mal, ella paseando de un lado al otro de la habitación, yo dando vueltas en mi cama hasta que me quedé dormido. Al día siguiente llamé a Silvia. Era sábado, pero no atendía el teléfono. Llamé más tarde, y cerca del mediodía también. Dejé un mensaje, pero no contestó. Sara estuvo toda la mañana sentada en el sillón, mirando hacia el jardín. Tenía el pelo un poco desarreglado y ya no se sentaba tan erguida, parecía muy cansada. Le pregunté si estaba bien y dijo:
-Sí, papá.
-¿Por qué no salís un poco al jardín?
-No, papá.
Pensando en la conversación de la noche anterior se me ocu- rrió que podría preguntarle si me quería, pero enseguida me pare- ció una estupidez. Volví a llamar a Silvia. Dejé otro mensaje. En voz baja, cuidando que Sara no me escuchara, dije en el contestador:
–Es urgente, por favor.
Esperamos sentados cada uno en su sillón, con el televisor encendido. Unas horas más tarde Sara dijo:
–Permiso, papá.
Se encerró en su cuarto. Apagué el televisor y fui hasta el teléfono. Levanté el tubo una vez más, escuché el tono y corté. Fui con el auto hasta la veterinaria, busqué al vendedor y le dije que necesitaba un pájaro chico, el más chico que tuviera. El vendedor abrió un catálogo de foto- grafías y dijo que los precios y la alimentación variaban de una especie a la otra. Golpeé la mesada con la palma de la mano. Algunas cosas saltaron sobre el mostrador y el vendedor se quedó en silencio, mirándome. Señalé un pájaro chico, oscuro, que se movía nervioso de un lado a otro de su jaula. Me cobraron ciento veinte pesos y me lo entregaron en una caja cuadrada de cartón verde, con pequeños orificios calados alrededor, una bolsa gratis de alpiste que no acepté y un folleto del criadero con la foto del pájaro en el frente.
Cuando volví Sara seguía encerrada. Por primera vez desde que ella estaba en casa, subí y entré al cuarto. Estaba sentada en la cama frente a la ventana abierta. Me miró, pero ninguno de los dos dijo nada. Se le veía tan pálida que parecía enferma. El cuarto estaba limpio y ordenado, la puerta del baño entornada. Había unas treinta cajas de zapatos sobre el escritorio, pero desarmadas de modo que no ocuparan tanto espacio, y apiladas prolijamente unas so- bre otras. La jaula colgaba vacía cerca de la ventana. En la mesita de luz, junto al velador, el portarretrato que se había llevado de la casa de su madre. El pájaro se movió y sus patas se escucharon sobre el cartón, pero Sara permaneció inmóvil. Dejé la caja sobre el escritorio, salí del cuarto y cerré la puerta. Entonces me di cuenta de que no me sentía bien. Me apoyé en la pared para descansar un momento. Miré el folleto del criadero, que todavía llevaba en la mano. En el reverso había información acerca del cuidado del pájaro y sus ciclos de procreación. Resaltaban la necesidad de la especie de estar en pareja en los períodos cálidos y las cosas que podían hacerse para que los años de cautiverio fueran lo más amenos posible. Escuché un chillido breve, y después la canilla de la pileta del baño. Cuando el agua empezó a correr me sentí un poco mejor y supe que, de alguna forma, me las ingeniaría para bajar las escaleras.
Pájaros en la boca, 2009
Título del cuento: «El chico sucio», en Las cosas que perdimos en el fuego (2016)
Autor: Mariana Enríquez (Buenos Aires, 1973)
Día del encuentro: 17 de septiembre
Hora: 10:00 (Ciudad de México)
Texto en PDF aquí: https://rb.gy/f24e5

Título del cuento: «Asíntota» (2016), en www.atanorblog.wordpress.com
Autor: Édgar Sandoval Gutiérrez (Monterrey, México, 1979)
Día del encuentro: 26 de noviembre
Hora: 10:00 (Ciudad de México)
*Sesión especial con la presencia del autor en la sala 🙂 ¡Gracias, Édgar!

Asíntota
-Pues nada, me voy esta tarde-
-¿Pero así, tan de repente? ¿A dónde?-
-Llevo meses planeándolo. Me voy del país-
-¡Del país! Nunca me dijiste nada en este tiempo. No entiendo ¿Y lo nuestro?-
-Nuestra relación, si algún día existió, terminó hace mucho, así es que no tenía ninguna obligación de decirte nada-
-Pero algo seguíamos teniendo, aunque hasta hoy no nos conozcamos en persona… bueno, pero ¿por cuánto tiempo te vas? A tu regreso tenemos que vernos ahora sí-
-Me voy por mucho tiempo, espero-
-Eso es demasiado ¿Quiere decir que nunca nos miraremos a los ojos? ¿Nunca podremos darnos siquiera un beso?-
-«Nunca» es un término que me resulta irrelevante. Todas las cosas tienen la posibilidad de ocurrir. Supongo que alguna vez podría suceder, si se alinean algunas condiciones-
-¿Condiciones como las que nunca pasaron para que tú y yo nos conociéramos luego de cinco años? ¡No me jodas con esa respuesta! Prometiste que aunque ya no tuviéramos una relación nos veríamos al menos una vez en vivo-
-¡No me jodas tú! Tuviste pareja durante tres años y jamás intentaste estar conmigo de verdad ¿Qué destino creías posible para una relación de teléfono y llamadas por video ocasionales? ¿Crees que con algún «te amo» suelto y un poco de sexo virtual podíamos ser realmente algo?-
-Pero terminé con esa relación y te busqué, aunque sólo recibí negativas de tu parte. Incluso cuando te invité a que nos fuéramos lejos un fin de semana, a conocernos, a descubrir toda esa historia que teníamos por delante-
-¡No pierdes tu lado cursi! Me cansé de esperarte tres años. Cuando al fin decidiste arriesgar, yo ya no tenía mucho interés. Había descubierto para ese momento que podía conocer a otras personas que sí me valoraran. Sabes bien que desde entonces he tenido varias relaciones y tú aceptaste que mantuviéramos una amistad a pesar de eso-
-Nunca sentí completa seguridad sobre tus sentimientos hacia mí y por eso no me decidía a abandonar lo que tenía. Acepté que mantuviéramos la amistad porque no tenía cara para pedirte que reconsideraras, pero también porque nunca perdí la esperanza. No por nada hemos seguido teniendo encuentros amorosos y pasionales, aunque sean virtuales, en los últimos años-
-Si te he dicho que te amo mientras tenemos «sexo distante» ha sido al calor del momento, no confundas. Aunque sí, nunca dejé de quererte, en cierta forma-
-¡Tenía razón entonces! ¿Por qué nunca buscaste concretar nuestro encuentro? ¡Vivimos en la misma ciudad, carajo! No es que estemos a quince minutos de distancia, pero pudimos habernos visto-
-Supongo que siempre imaginé que un día nos tendríamos que topar en esta ciudad que, al final, no es tan grande como para que dos se encuentren alguna vez. Creí que si eso sucedía, en ese instante sabríamos qué hacer y dejaríamos de estar imaginando escenarios irreales. Asumí que al verte a los ojos, mi corazón tendría la respuesta-
-Pero es que precisamente aún puede pasar eso. Por primera vez en este tiempo podemos saber exactamente dónde encontrarnos ¿A qué hora tienes que estar en el aeropuerto?-
-De hecho voy en el taxi, de camino, mientras te voy escribiendo. Salgo en dos horas y voy con el tiempo justo-
-¡En dos horas! De acuerdo, creo que podría estar ahí en 50 minutos. Tendremos los instantes suficientes como para saber si esto puede ser real-
-¿Real, cuando me voy sin saber si regresaré?-
-Nos hemos amado cinco años a la distancia. Podríamos sobrevivir a esta nueva circunstancia-
-Mira, lo confieso, nunca te dejé de amar, pero en estos últimos años tuve otras relaciones al mismo tiempo. Sabes bien que eso del amor incondicional me parece una imposición, una necesidad patrimonialista. Así como he amado a otras personas en este tiempo, he dejado de hacerlo. Podría pasar contigo también-
-Pero no ha pasado, a pesar de todo lo que hemos enfrentado desde que nos conocimos. Déjame verte unos minutos-
-Mi vuelo sale por la terminal tres. Es posible que tenga que entrar a la sala de abordaje en cuanto termine de documentar mi equipaje. Si logras estar ahí para entonces, sabré que es cosa del destino-
-Voy saliendo para allá. Verás que tocaré al fin tu mano, que nuestros labios podrán confirmar de una buena vez que encajan a la perfección. Que nuestras miradas harán detener el tiempo cuando se abracen-
-¡Y sigues con la palabrería barata! Apúrate mejor, que también quiero verte-
***
Te conocí en aquel sitio para buscar parejas que me recomendaron los amigos que me vieron en las condiciones deplorables en que me mantenía la relación con esa persona que envenenaba mi corazón por aquellos tiempos, y de la que tanto te platiqué. Aunque me aterraba ser infiel y dejar a mi pareja, me atreví a probar suerte.
Desde las primeras líneas que intercambiamos supe que tú serías inolvidable. Confieso que no vi que tuviéramos muchas cosas en común (ni siquiera compartíamos los mismos gustos musicales, y tú sabes que eso me importa mucho a la hora de elegir a alguien), pero tenías -y sigues teniendo- ese halo seductor que está presente en todo lo que haces.
Decías las cosas más simples con una chispa que las hacía ver interesantes. Transitabas por la vida con una convicción de ligereza que me hacía imaginar que tus pies no alcanzaban el suelo casi nunca, que flotabas incluso por encima de los problemas. Creo que en el fondo me atraía la idea de poder tener un poco de esa paz interna que llevabas como disfraz.
Cada vez que platicábamos por teléfono mi cuerpo se erizaba de forma tan automática y profunda, que perdía el control sobre mí. Amaba esa explosión de adrenalina en el estómago cada vez que nuestras voces se encontraban.
Luego vino ese momento en el que naturalmente nos comenzamos a cuestionar si debíamos darnos una oportunidad real y, es cierto, me acobardé. La idea de dejar ese infierno conocido por la posibilidad de construir uno nuevo contigo me resultaba desconcertante.
Pero lo más duro fue que, a partir de que te dije que no podía intentarlo, mi mente no dejó de atormentarme con fantasías detalladas de cómo pudo haber sido una historia a tu lado.
Por eso cuando me dijiste que te ibas, sentí que mi cuerpo era atravesado a la mitad por tus palabras y que toda posibilidad contigo se diluía. Tomé mi abrigo y le inventé cualquier excusa a mi jefe para salir de la oficina. Pensé en llamar a un taxi, pero en cuanto crucé la salida vi que se aproximaba uno y lo llamé con la mano. En ese momento sentí que el futuro me sonreía, que nuestros astros al fin se alineaban. Para sumar buena fortuna a todo esto, mi viaje duró solamente 35 minutos. El destino quería en verdad que nos encontráramos.
De camino imaginé las muchas cosas que tenía para decirte, los tantos sabores y texturas que al fin conocería de ti. Repetía una y otra vez la escena en mi mente y le iba ajustando detalles para que fuera perfecta. Supongo que todos en algún momento abrazamos esa vocación de directores de cine y terminamos por aprender el oficio a base de imaginar historias que podrían o que pudieron ser.
Bajé del taxi y observé durante dos segundos el letrero que anunciaba la terminal acordada, para corroborar que había llegado al lugar correcto. Sentí una cosquilla en todo el cuerpo porque nunca habíamos estado tan cerca como hoy.
Escuché un vehículo arrancar a toda velocidad y pensé que tal vez era el que te había depositado aquí, en este que sería el punto de partida de nuestra historia, pero nadie descendió del vehículo. Examiné los alrededores con la vista y no apareciste. Supuse que habrías tenido la misma fortuna que yo al trasladarte y que ya estarías adentro desde hace rato.
Exploré durante unos quince minutos sin éxito. Incluso entré a las tiendas, pero no te he podido localizar. En verdad que me emociona nuestro encuentro. Estoy por ir al mostrador a preguntar por tu vuelo, pero antes quise dejarte este mensaje para que mejor fijemos un sitio para vernos. Te amo.
***
No recuerdo exactamente en cuál de los muchos sitios virtuales que visitaba te conocí. Sólo recuerdo que me molestó tu aire presuntuoso, con todas esas palabritas adornadas que te gusta usar y tu capacidad para complicarlo todo cuando piensas de más (que es casi siempre), pero supongo que fue eso mismo lo que me terminó por seducir de ti.
Poco a poco, tu manera de encontrarle ángulos nuevos a todo me fue mostrando cosas que antes no podía ver. A veces incluso me bastaba simplemente con escuchar tu voz del otro lado de teléfono, contando tus historias, para que se me erizara la piel, aunque no tuviéramos sexo telefónico. Te confieso que incluso al principio ni siquiera me gustabas mucho, pero siempre hubo algo en ti que me hacía quedarme a descubrirte.
Te fuiste convirtiendo en una parte indispensable de mis días. Cuando no podíamos hablar porque tu pareja estaba al acecho, no podía evitar esa sensación de vacío en el estómago. Nunca antes alguien había logrado hacerme sentir así y, ahora que lo pienso, nunca más permití que alguien me lo hiciera sentir después de ti.
Hubo un momento en el que realmente consideré verte en vivo y no dejarte regresar a tu casa. Robarte para mí, exiliarte de ese al que llamabas tu infierno autoelegido, pero la sola idea de perderte nuevamente cuando la culpa te invadiera y decidieras partir sin mí me paralizaba. Prefería no tenerte nunca que verte partir con mi corazón entre tus manos, pero sin mí.
Lo sé, también yo tengo mi lado cursi, aunque casi no te lo he compartido. Es una faceta de mí que nadie había despertado como tú.
Esta mañana decidí aceptar una invitación de un viejo amigo que vive al otro lado del océano para probar suerte allá y recomenzar mi vida. Pensé por un instante en desaparecer sin que lo supieras, pero tenía que hacértelo saber; para que te doliera hasta los huesos y para saber si, por primera vez, intentabas luchar por mí.
Me emocionó ver tu reacción y tus ganas de verme contra todo pronóstico en contra. Casi sin revisar mi boleto te dije, de memoria, el sitio donde podías encontrarme, mientras abordaba el vehículo.
De camino al aeropuerto repasé nuestra historia. Recordé cada enojo, cada sonrisa, cada lágrima, cada punzada en el vientre que he experimentado desde que llegaste a mi vida. No puedo negar que te odio porque te amo, como decía un poeta que leí cuando estudiaba la preparatoria.
Los últimos minutos de trayecto los viví con un indescriptible desborde de sensaciones que me hacían difícil respirar. Le pedí al taxi que se detuviera en la puerta 3 y, al voltear a mi destino, te vi ahí de pie, con la misma perfección con que te vestí durante estos años, con esa silueta intacta; con ese aire de complicación tan tuyo adornando la escena; con esa impaciencia a cuestas con que contagiabas el ambiente. El amor que había sentido por ti hasta ese momento no hizo más que multiplicarse. Al fin estabas a unos pasos de mí. Imaginé durante dos segundos nuestro encuentro, tu aliento sobre el mío formando un torrente imbatible.
Me interrumpió el conductor para solicitarme el pago del viaje. Por precaución, observé mi boleto para corroborar que mi llegada estuviera correcta. Una carcajada irónica y estruendosa sonó en mi mente. El boleto marcaba que mi vuelo salía por la terminal 2, que, como sabes, quedaba aún a 10 minutos de distancia.
Debí haber abandonado mi trayecto en ese instante, pero no pude romper con esa perfecta estampa de tu silueta buscándome, ni con esa sensación de tenerte tan cerca sin tenerte. Era la descripción perfecta de lo que habíamos sido hasta ahora y de lo que jamás seríamos.
Le pedí al conductor que me llevara rápido a la otra terminal. El sonido de su vehículo acelerando llamó tu atención por un instante, pero tu mirada estaba en otro lado, tal vez en búsqueda de mis ojos. Estuve a punto de enviarte este mensaje, con la explicación de todo, pero supongo que al preguntar en el mostrador te habrán informado de la broma cruel que nos jugó la vida, así es que decidí que nunca recibirías este texto. Buena suerte y mi amor eterno para ti.
en http://www.atanorblog.wordpress.com/